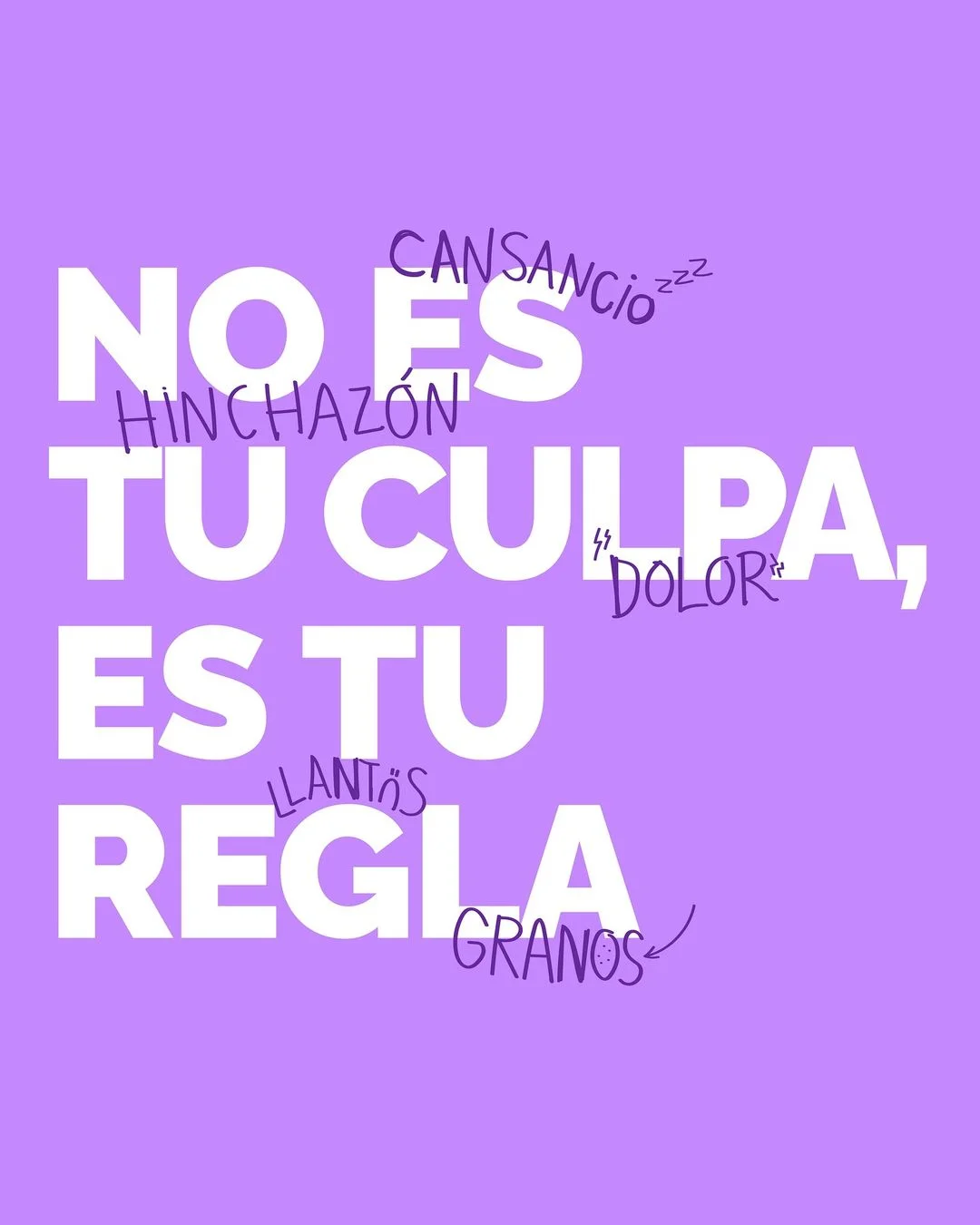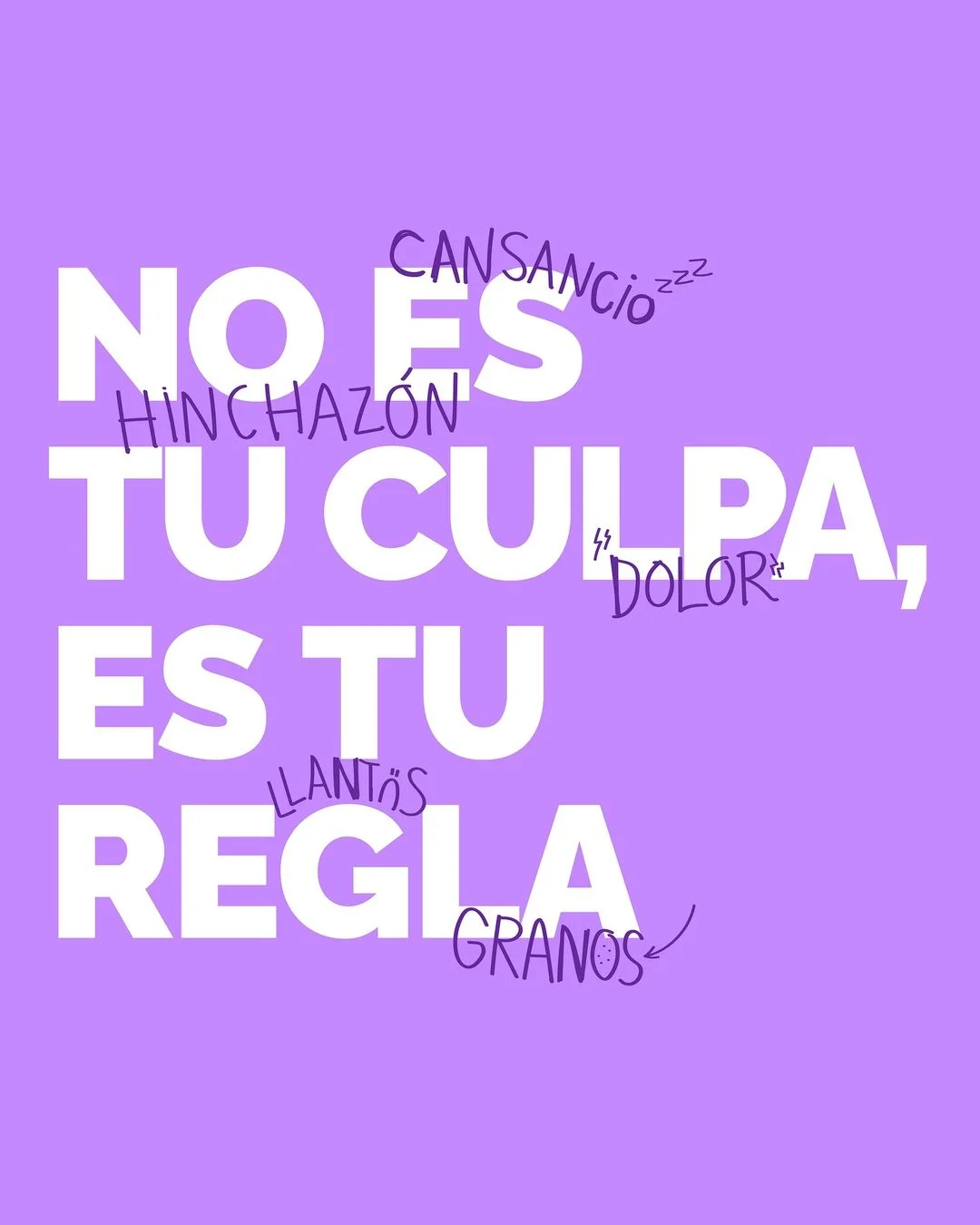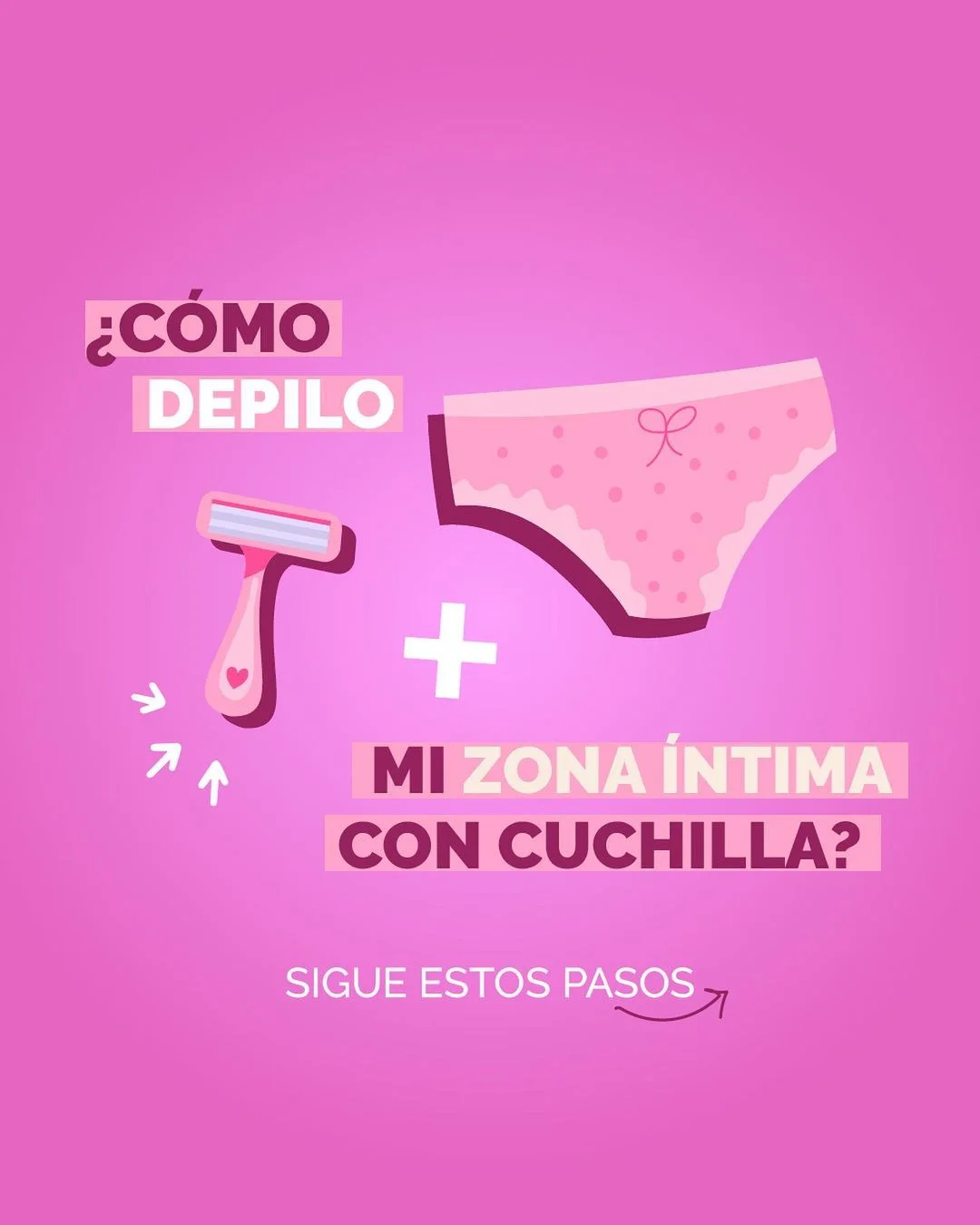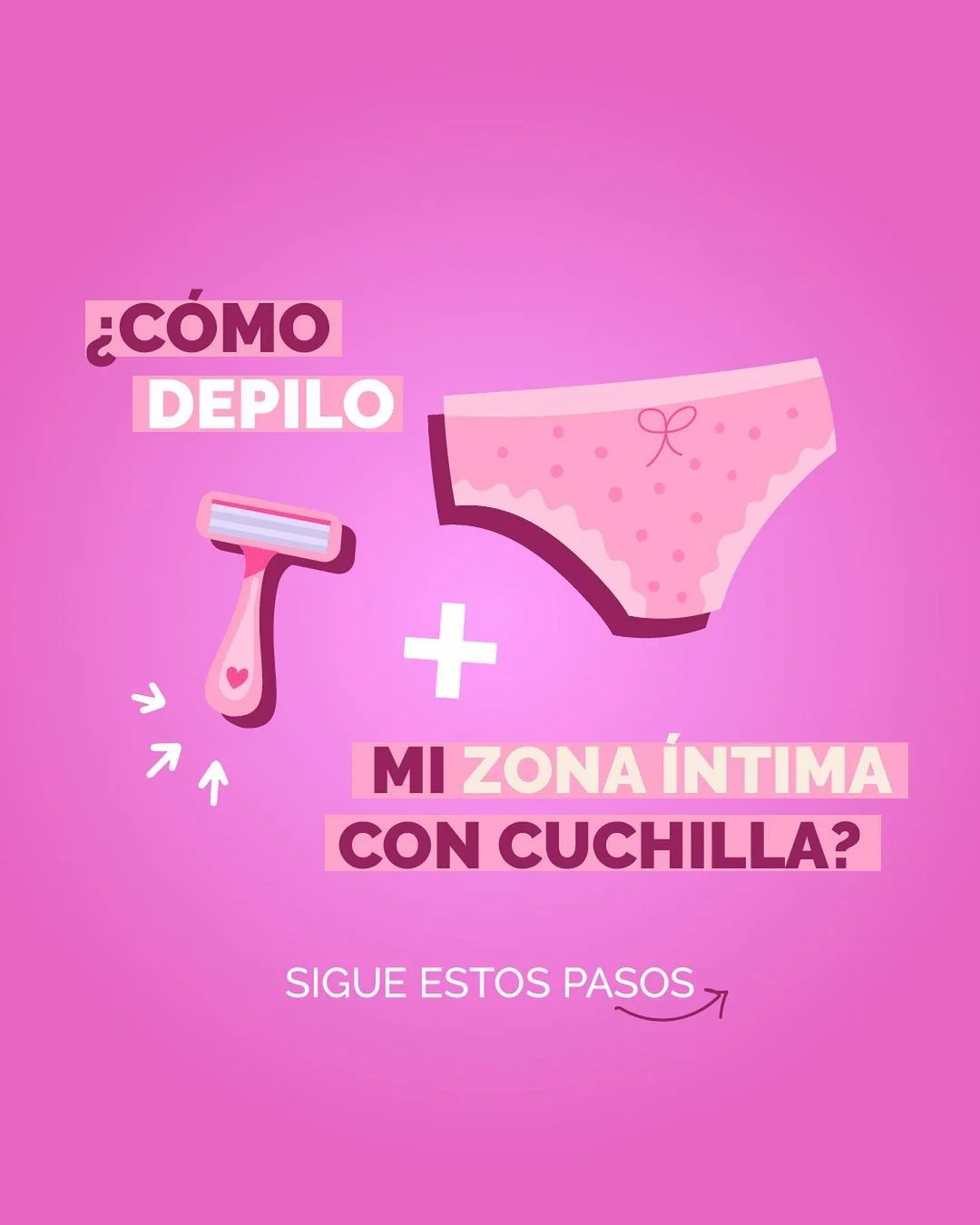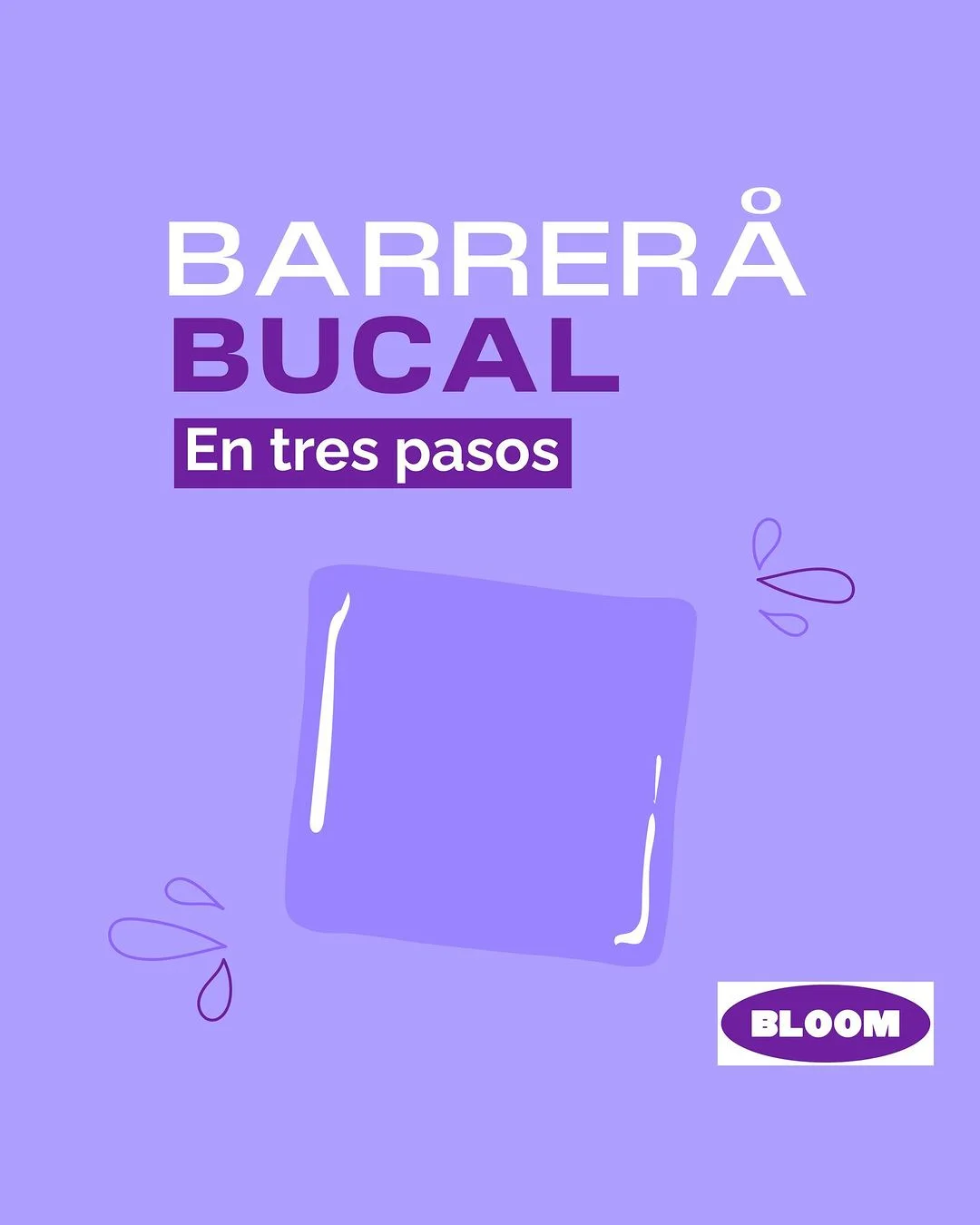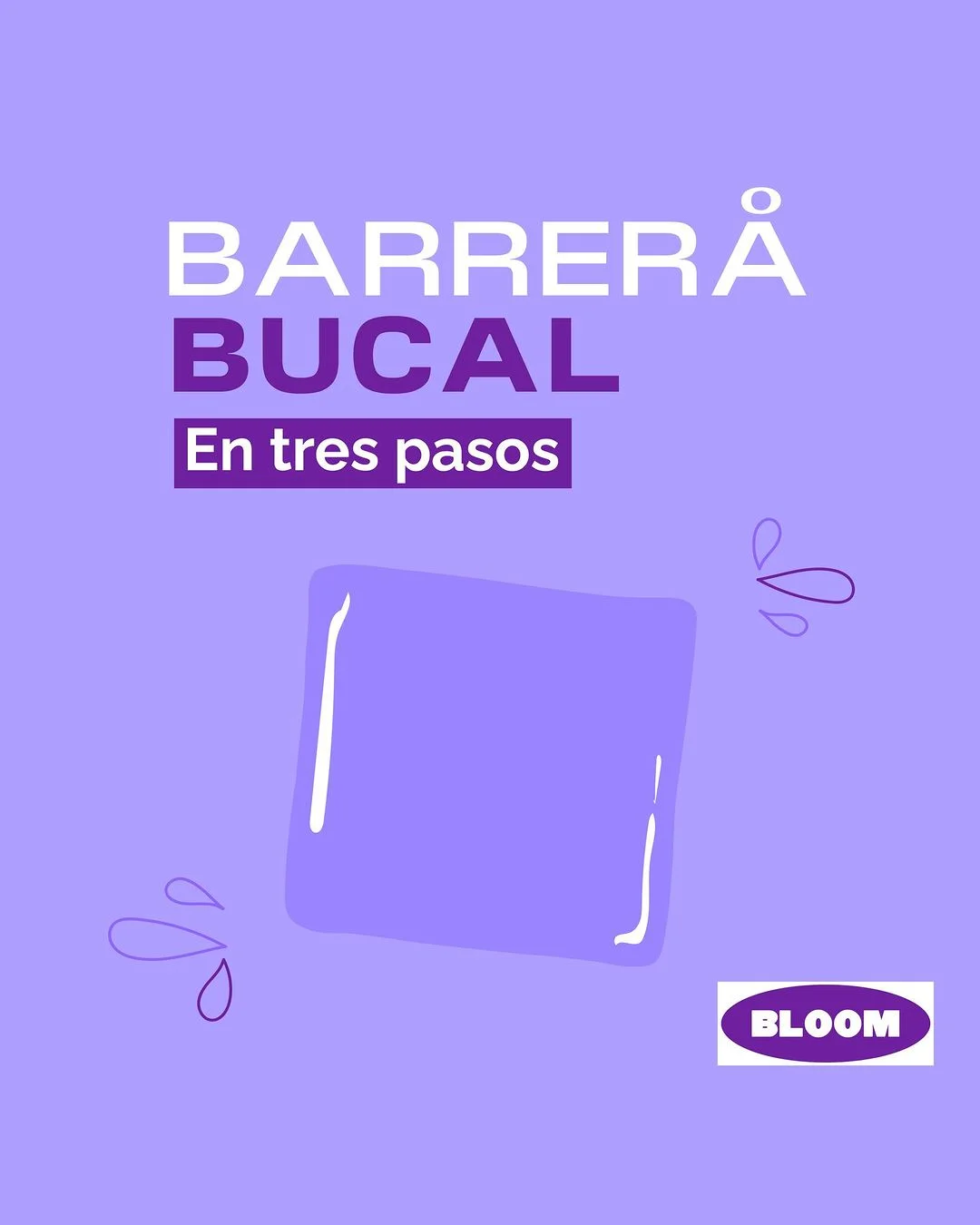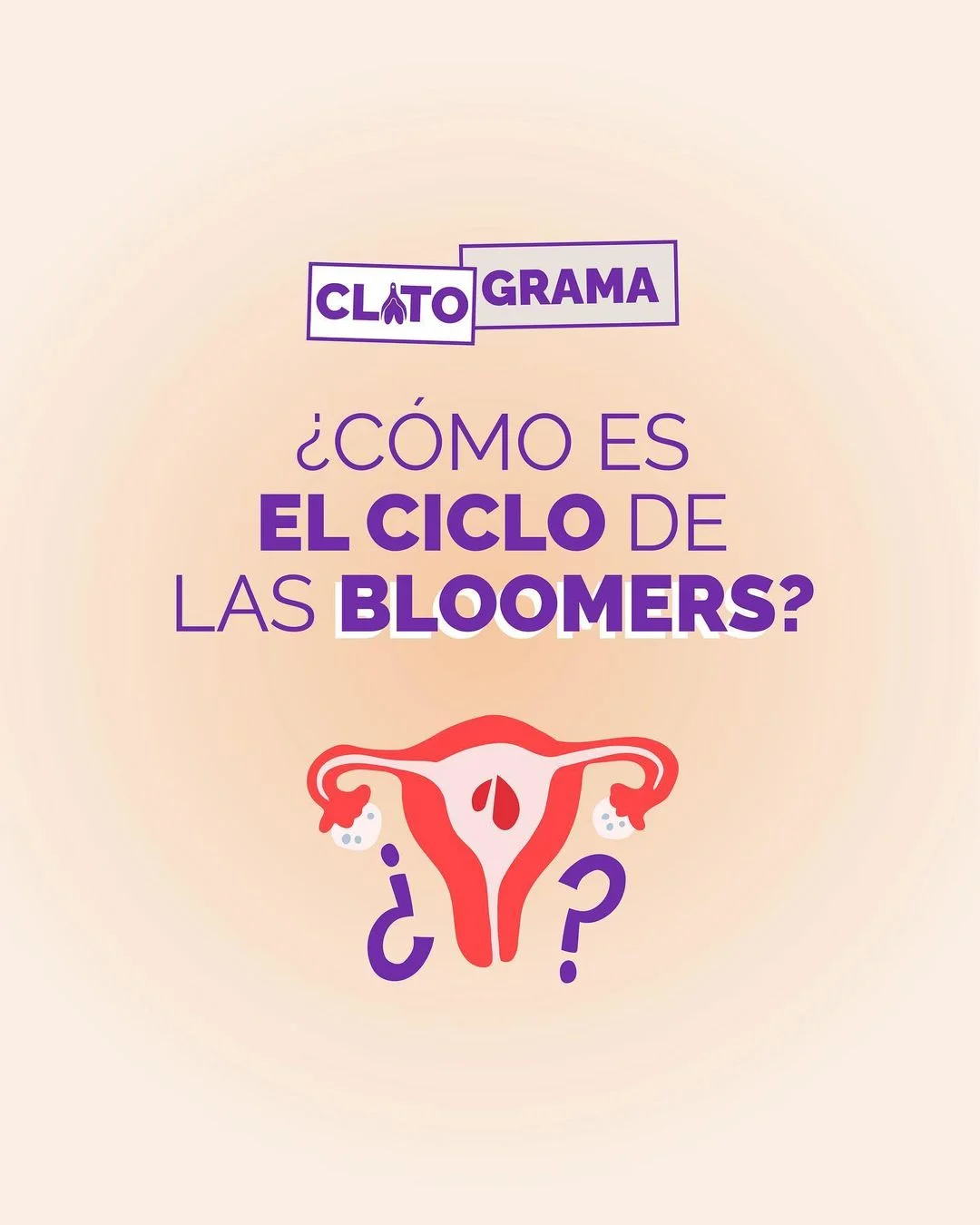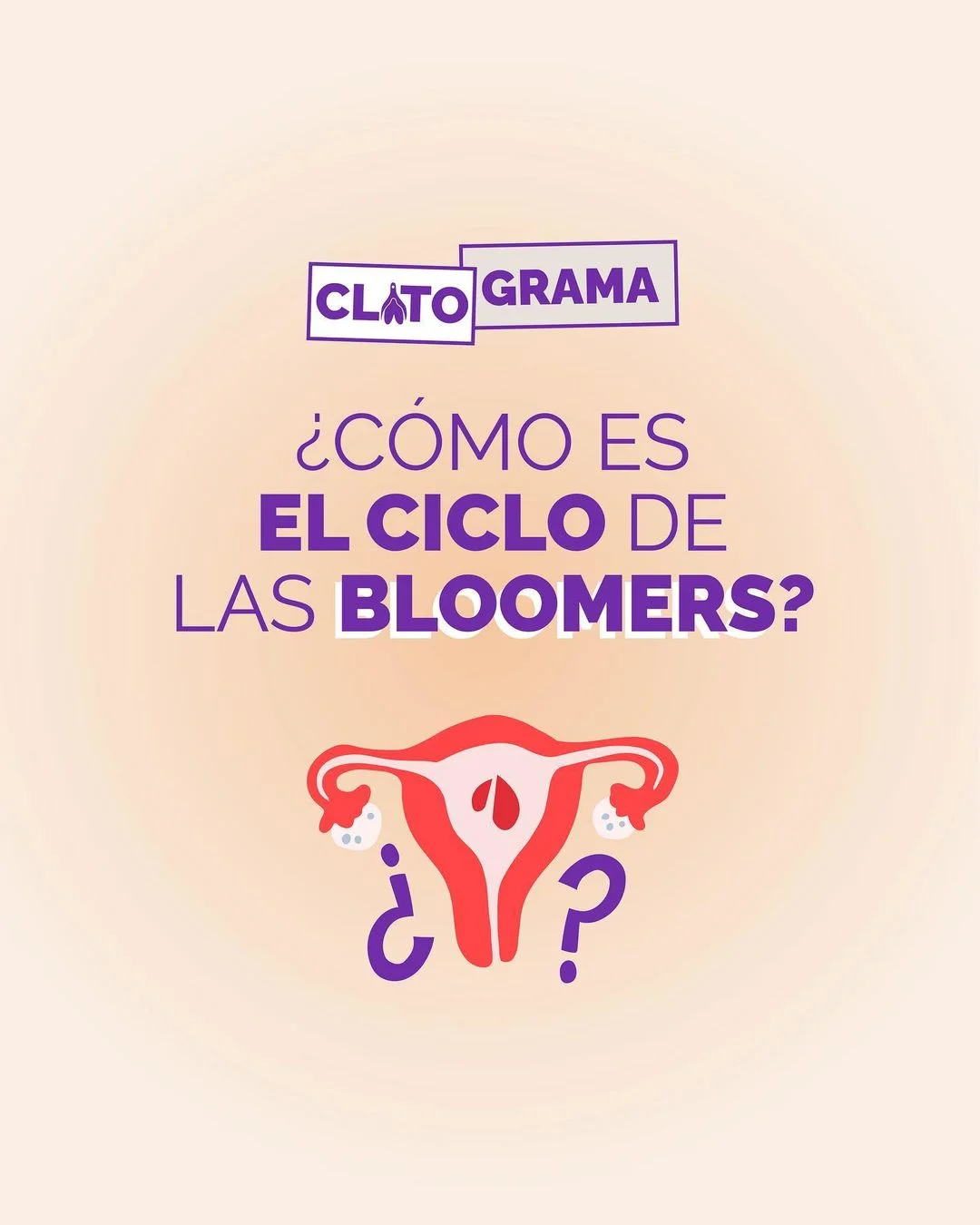Sexo en las personas con discapacidad: entre tabúes y derechos
Colectivos de personas con diversidad funcional reclaman que su derecho al placer forme parte de la agenda de derechos sociales. Sin regulación, la figura de la asistencia sexual permanece en un limbo legal que enfrenta movimientos por la vida independiente y organizaciones feministas abolicionistas
La sexualidad de las personas con discapacidad sigue marcada por silencios y tabúes. Mientras algunas organizaciones defienden que el Estado debe garantizar apoyos para que estas personas puedan vivir su deseo en libertad, otras alertan de que la asistencia sexual puede suponer una forma de prostitución encubierta. En cualquier caso, hace falta legislación. Y educación. Y visibilización.
Sexualidad y discapacidad
Comencemos poniendo algo de contexto. La sexualidad forma parte de la vida de todas las personas, incluida la de quienes tienen alguna discapacidad intelectual o del desarrollo. Sin embargo, su derecho a vivirla de forma plena y autónoma ha sido históricamente cuestionado o directamente vulnerado. Esta guía publicada en 2022 por la Asociación Liber lo defiende así: los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Esto implica poder acceder a información comprensible, no sufrir violencia sexual, y tener la libertad de decidir sobre ser madre/padre o no, entre otros. Este último punto es relevante porque hasta 2020, un juez podía autorizar la esterilización de una persona con discapacidad intelectual incluso en contra de su voluntad.
La reforma legislativa puso fin a esta práctica, pero desde las diferentes organizaciones se subraya que todavía queda camino por recorrer para garantizar decisiones verdaderamente libres, sin presiones familiares, institucionales o sociales.
Tal y como señala Plena Inclusión, conocer el propio cuerpo, aceptarse y poder expresar el deseo de forma satisfactoria es esencial para la autonomía, así como para prevenir el abuso, la violencia de género, los embarazos no deseados y las ITS.


Marta Mediano es psicóloga feminista y experta en igualdad de oportunidades y gestión de la diversidad. Para ella, el mayor reto en este sentido es que las personas con discapacidad sean reconocidas como sujetos de derecho y de deseo, no solo ante la ley, sino también en el imaginario colectivo. “La realidad es que apenas se legisla en materia sexual o reproductiva, ni siquiera para las personas consideradas normativas, porque se considera algo ligado al cuerpo de las mujeres y, por tanto, a su control”, explica.
Estamos continuamente inmersas en un ciclo que se repite: por cada avance legislativo o ampliación de derechos nos enfrentamos a fuertes retrocesos e intentos de volver a tomar el control. “En este vaivén, las personas con discapacidad quedan fuera, como si su deseo o su maternidad/paternidad no fuera legítimos”, añade. Y no olvidemos la perspectiva de género que todo lo atraviesa: las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble negación, ya que por un lado se les priva del derecho al placer o la maternidad, y por otro se las despoja de su capacidad de decidir, con esterilizaciones forzadas o tutelas injustas.
Más allá de lo jurídico o lo asistencial, el cambio tiene que ser colectivo y cultural. Necesitamos un movimiento más amplio. Solo cuando la sociedad entienda que las personas con discapacidad tienen derecho a desear, decidir, amar, disfrutar y equivocarse, podremos hablar de una verdadera igualdad, hasta entonces cualquier avance será parcial.


El reto institucional y profesional
Esther Sánchez Raja es la actual presidenta de la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad (ANSSYD), además de miembro del área de Educación Sexual de la Federación Latino Americana de Educación Sexual FLASSES y Profesora de la Universitat de Barcelona. Desde su experiencia, el desafío está es lograr esa intersección entre la cultura y la formación de los profesionales. A pesar de que la legislación avanza en muchos territorios, en la práctica siguen encontrando muchas barreras para su ejercicio real. Tiene que ver esa infantilización o invisibilización de las necesidades afectivas de las personas con discapacidad, pero también la falta de perspectiva por parte de sanitarios, educadores, personal social y judicial, cuerpos de seguridad del Estado… Los recursos también son fundamentales, claro, “especialmente en lo que se refiere al acceso a servicios adaptados, apoyos personalizados y espacios seguros para la expresión sexual”, indica.


Tabúes que aún pesan: prejuicios, silencios y estigmas sociales
Uno de los prejuicios más habituales es que las personas con discapacidad no tienen sexualidad alguna. Que no sienten deseo. Que no necesitan placer. Según la psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, directora de Destino Kink, María Ramos Escamilla, es habitual que se haya negado su dimensión erótica y sexual por esa tendencia a tratarles como si fueran menores. Un punto de partida para romper con este mito, podría ser visibilizar experiencias reales de personas con discapacidad que viven su sexualidad de manera plena, diversa y satisfactoria. “Esto no suele representarse en los medios, ni en la escuela, ni está presente en los discursos sociales. Es necesaria, además, una educación sexual inclusiva y la formación a profesionales en el ámbito de la salud, la educación y la atención social para que se pueda abordar la sexualidad desde una mirada más integral y no desde la carencia”, explica.
Sánchez Raja incorpora otro aspecto más a este debate: muchos profesionales de la salud no entienden la sexualidad como un aspecto clave del bienestar. Mucho menos si hablamos de personas con discapacidad, por supuesto. Y la sexualidad abarca mucho: tiene que ver con la información sobre métodos anticonceptivos, salud reproductiva, prevención de ITS e incluso violencia de género, un tema que preocupa bastante por su aumento, según denuncia.


No se trata de una sensación, sino de algo que está ahí pero quizá solo si te fijas: muchas mujeres con problemas de movilidad o discapacidad motora enfrentan barreras incluso para asistir a una consulta ginecológica de control, por poner un ejemplo. Tampoco hay programas específicos o espacios seguros para hablar de sexualidad. Se priorizan otras áreas como la autonomía funcional o la inserción laboral, y esto queda “fuera”.
Educación sexual inclusiva: pendiente, urgente y necesaria
Conocer algo nos da opción a tomar mejores decisiones, por lo que podemos decir que la educación sexual es una herramienta de empoderamiento. Por eso es importante que las instituciones tomen partido con programas adaptados, accesibles y continuos que contemplen la diversidad. El papel de las familias sería el de acompañar sin miedo ni prejuicio, escuchando y respondiendo con naturalidad para favorecer la autonomía afectiva y sexual. “Educar no es sobreproteger, es ofrecer herramientas para decidir y vivir con libertad”, señala Ramos Escamilla.







Cuando una persona conoce su cuerpo, entiende lo que siente, sabe expresar lo que quiere y lo que no, está construyendo autonomía. En el caso de las personas con discapacidad, este aprendizaje es aún más necesario, porque normalmente suelen recibir menos información o una educación muy focalizada en la prevención y no tanto en el disfrute o el derecho al placer.





“Vivimos en una sociedad que todavía se escandaliza cuando una persona con discapacidad mental o intelectual expresa deseo, se masturba o se enamora”, interviene Mediano. Así, muchas veces, en lugar de ofrecer acompañamiento o espacios de intimidad seguros, se castiga, corrige o aíslan estas conductas. Esto pasa incluso en centros o entornos institucionalizados, donde con frecuencia se prohíben los contactos físicos o incluso se recurre a la medicación para “calmar” el impulso. Lo ideal, según la psicóloga, sería explicar que eso también forma parte de ellos y ellas, y que se puede vivir de forma segura y respetuosa, en lugar de hacerles sentir miedo, culpa o vergüenza.
El protagonista, en cualquier caso, ha de ser la persona con discapacidad, reitera Sánchez Raja. La intervención, por tanto, debe tener sus cimientos en la escucha activa y el respeto a los intereses, ritmos y deseos de cada quien. “Es fundamental reconocer las barreras estructurales que limitan el ejercicio de los derechos sexuales. En este contexto, las familias y las instituciones educativas desempeñan un papel crucial. Las familias pueden ser facilitadoras o, por el contrario, convertirse en barreras, dependiendo de sus creencias, temores y nivel de información. Por eso, es vital incluirlas en los procesos formativos, ofrecerles espacios de diálogo y acompañamiento, y ayudarles a entender que la sexualidad es parte del desarrollo humano, incluso en contextos de discapacidad”, reclama.


Aparte de las adaptaciones pertinentes, Mediano señala que esta educación sexual ha de ser completa y realista, para no dejar fuera, por ejemplo, fenómenos como el consumo de pornografía entre jóvenes o el aumento de la violencia sexual en la adolescencia. Además, no podemos obviar que la sexualidad incluye dimensiones emocionales, cognitivas, relacionales y sociales, por lo que para vivir la sexualidad de manera plena es necesario entender y gestionar emociones como el deseo, la atracción, la frustración o la vulnerabilidad.
Sería interesante que tanto familias como centros educativos, trabajaran conjuntamente con profesionales de la salud mental, la sexología y la terapia ocupacional, para crear entornos coherentes y sostenibles, que lleven el discurso a la práctica cotidiana.
El placer también es un derecho
Llegamos a un punto delicado del debate, por lo que volvemos a preguntar a nuestras expertas. La asistencia sexual, según Sanchez Raja, es un apoyo diseñado para ayudar a las personas con discapacidad a vivir su sexualidad de manera autónoma, segura y digna. Aclara que “no se trata de relaciones sexuales entre el asistente y la personas asistida, sino que es alguien que se centra en facilitar el acceso al propio cuerpo o al de una pareja”. Así, se ofrece apoyo físico y técnico para favorecer esa exploración, adoptar ciertas posturas o realizar ciertos movimientos que esa persona no podría hacer por sí sola. “No es prostitución ni terapia sexual, aunque a menudo se confunde con estas prácticas”, reafirma.





El asistente sexual no tiene relaciones sexuales con la persona asistida (no hay coito, sexo oral, etc.). Está dirigida a personas con diversidad funcional que, debido a limitaciones físicas, no pueden ejercer su sexualidad sin ayuda externa.







¿Por qué entonces es necesaria esta figura? Muchas personas con discapacidad enfrentan barreras físicas, sociales y culturales que les impiden vivir su sexualidad con libertad. Es muy común que, por lo que hemos explicado anteriormente, se les haya negado el derecho a la intimidad, al placer y a la expresión sexual. Pero, ojo, advierte Sánchez Raja, la asistencia sexual no existe de forma legal en España. “En este momento y muy a pesar de lo que dicen los defensores de esta figura este tipo de servicios lo vienen prestando profesionales del sexo de pago”, explica.
Desde un punto de vista ético
Algunos países en Europa sí han reconocido esta figura y, por tanto, existe en ellos una formación y profesionalización que incluye que la supervisión y acompañamiento se dé en condiciones éticas y seguras. “En los modelos más avanzados, los asistentes sexuales reciben formación específica en sexualidad, diversidad funcional, ética profesional y límites claros. No se trata de una actividad informal ni clandestina, sino de un servicio regulado y supervisado”, detalla. Es decir, es una profesión basada en principios de autonomía, consentimiento informado, no explotación y acompañamiento respetuoso, pero incluso alguien que conoce tan bien esta idea como Sánchez Raja es consciente de que la línea entre esta figura y el trabajo sexual es tan fina que quizá no siempre exista.


Aquí es donde pueden surgir algunas fisuras, como advierte Mediano. Si bien admite la necesidad de poner este tema sobre la mesa, encuentra las típicas trampas a las que ya nos tiene acostumbradas el patriarcado. Y es que, si hablamos de un acompañamiento donde alguien pone su cuerpo a disposición de otro a cambio de dinero (que no es lo que ha detallado Sánchez Raja) no podemos hablar de un derecho sexual, sino de una transacción. “El cuerpo no puede ser una herramienta de servicio, ni siquiera en nombre de la inclusión”, señala, e insiste en la perspectiva de género: “los hombres heterosexuales cisgénero representan alrededor del 90% de quienes solicitan los servicios de asistencia sexual. Este dato es muy revelador, porque nos muestra que no se trata tanto de una práctica pensada para garantizar derechos, sino de una reproducción del privilegio masculino dentro de la sexualidad, es decir, quienes más demandan estos servicios no son las mujeres con discapacidad, que además suelen enfrentarse a más barreras, más prejuicios y menos autonomía, sino los hombres que quieren acceder al placer a través de otra persona, reforzando la idea de que el deseo masculino sigue teniendo prioridad social y política”, explica.





El foco debe estar en la autonomía, la educación y la dignidad de las personas con discapacidad, no en la satisfacción sexual a través del cuerpo de otras personas. Si realmente queremos hablar de inclusión, debemos ofrecer programas de acompañamiento educativo y psicológico, no figuras ambiguas que se sitúan en la frontera entre la asistencia y la explotación.







Experiencias que transforman
Por último, le hemos pedido a Sánchez Raja que nos cuente, desde el absoluto anonimato, algunas experiencias que ilustren la relación entre el acceso al placer y la intimidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Menciona un caso que les impactó especialmente: el “protagonista” es un joven de 22 años con discapacidad intelectual breve cuya educación se vio muy marcada por las creencias religiosas. Asociaba cualquier expresión sexual con el pecado. “Durante años, vivió su deseo con culpa, miedo y represión. Creía que la masturbación era algo inmoral. Esto afectó a su autoestima y le generó mucha ansiedad y desconexión con su propio cuerpo”, explica la presidenta de ANSSYD. Se puede decir que su vida cambió cuando accedió a un programa de Educación Sexual Integral (ESI) adaptado a sus necesidades cognitivas y culturales. Allí pudo redefinir su experiencia sexual desde el respeto, el conocimiento y la autonomía. “El cambio fue impresionante –recuerda–; aprendió a identificar sus deseos sin culpa, establecer límites, reconocer el consentimiento como fundamental en cualquier relación y, lo más importante, entender la sexualidad como una parte legítima de su bienestar”.


Otro ejemplo, desgraciadamente habitual por lo que explica, es encontrar a mujeres con discapacidad intelectual que han normalizado situaciones de violencia sexual, incluso de personas cercanas a ellas. “En muchos casos no reconocen estas conductas como agresiones, ya que las han integrado desde muy temprana edad sin referentes sobre el consentimiento o los límites”, se lamenta. Cuando acceden a los ESI, aprenden a incorporar ese enfoque de género que les abre las puertas a una toma de conciencia profundamente transformadora. Aprenden a nombrar lo que les sucede, a reconocer lo que no es aceptable y a exigir respeto por sus cuerpos y decisiones. “En algunos casos, esto ha llevado a denuncias, a la ruptura de relaciones abusivas y al inicio de procesos terapéuticos que les permiten reconstruir su identidad desde la dignidad y el empoderamiento”, concluye la experta.





Estos casos demuestran que el acceso a la educación sexual no es un lujo ni un complemento, sino una herramienta esencial para garantizar el bienestar, la autonomía y la protección de las personas con discapacidad. La sexualidad, entendida como un derecho, debe ser abordada desde una perspectiva ética, inclusiva y transformadora, capaz de romper silencios, desmantelar prejuicios y abrir caminos hacia una vida plena.