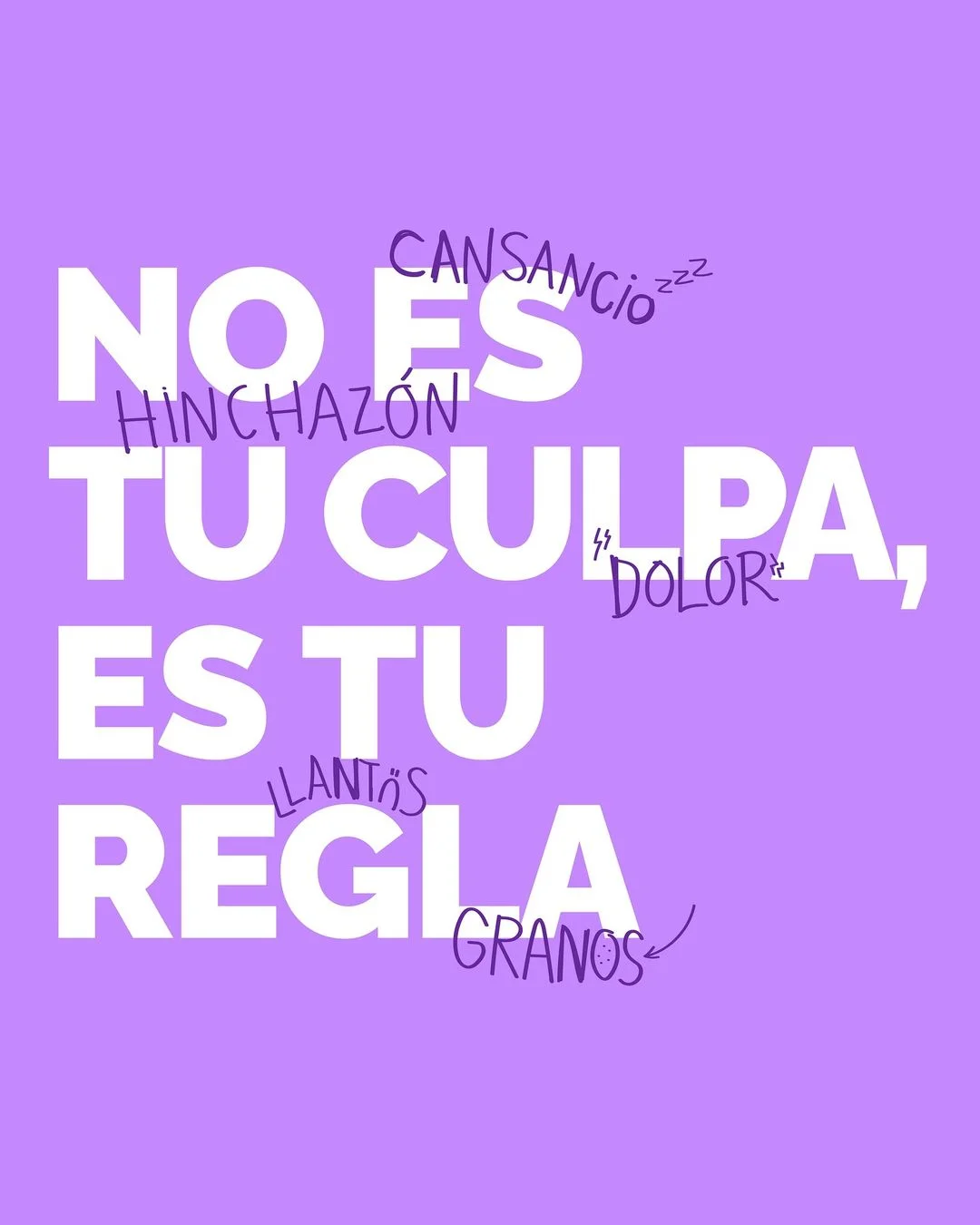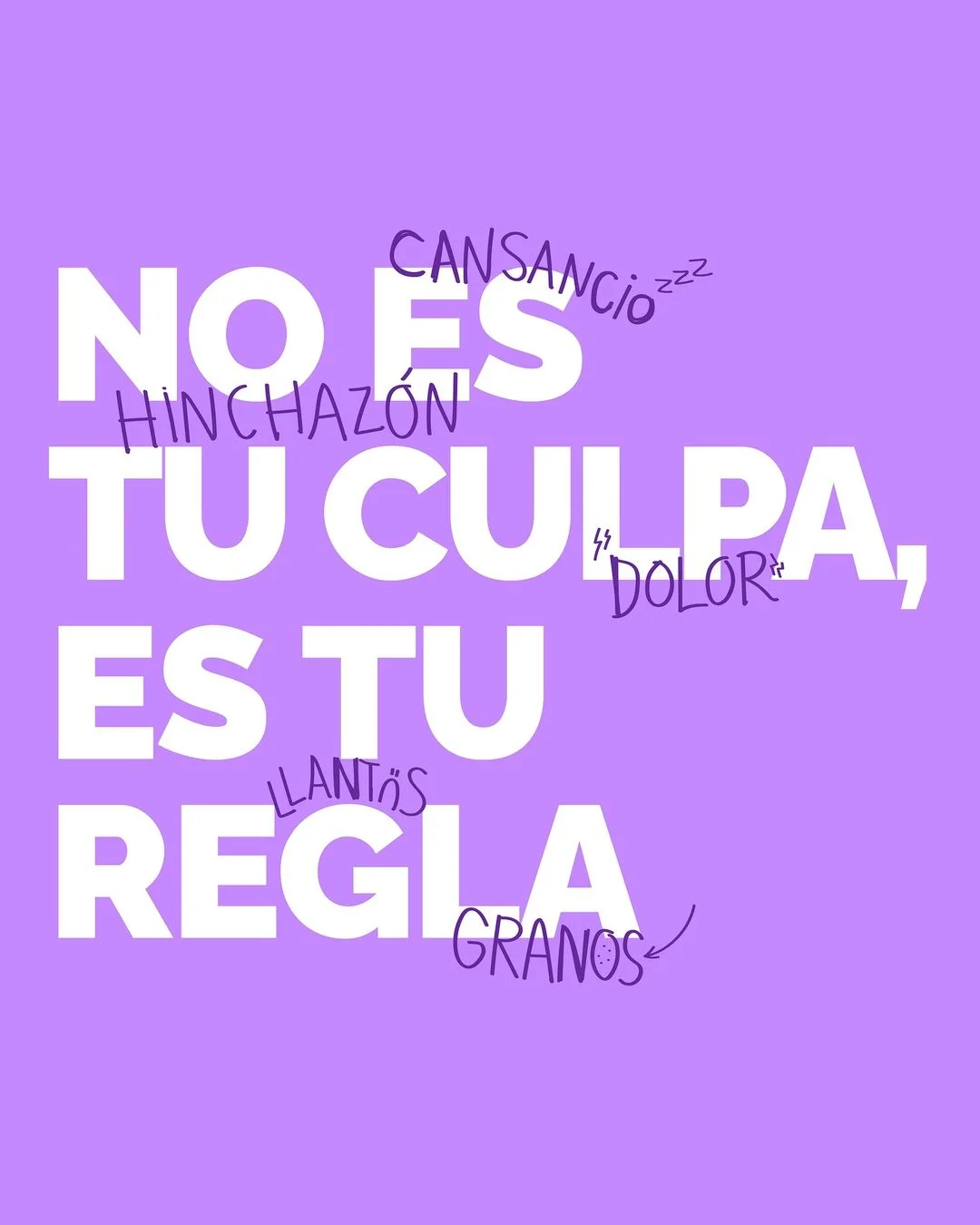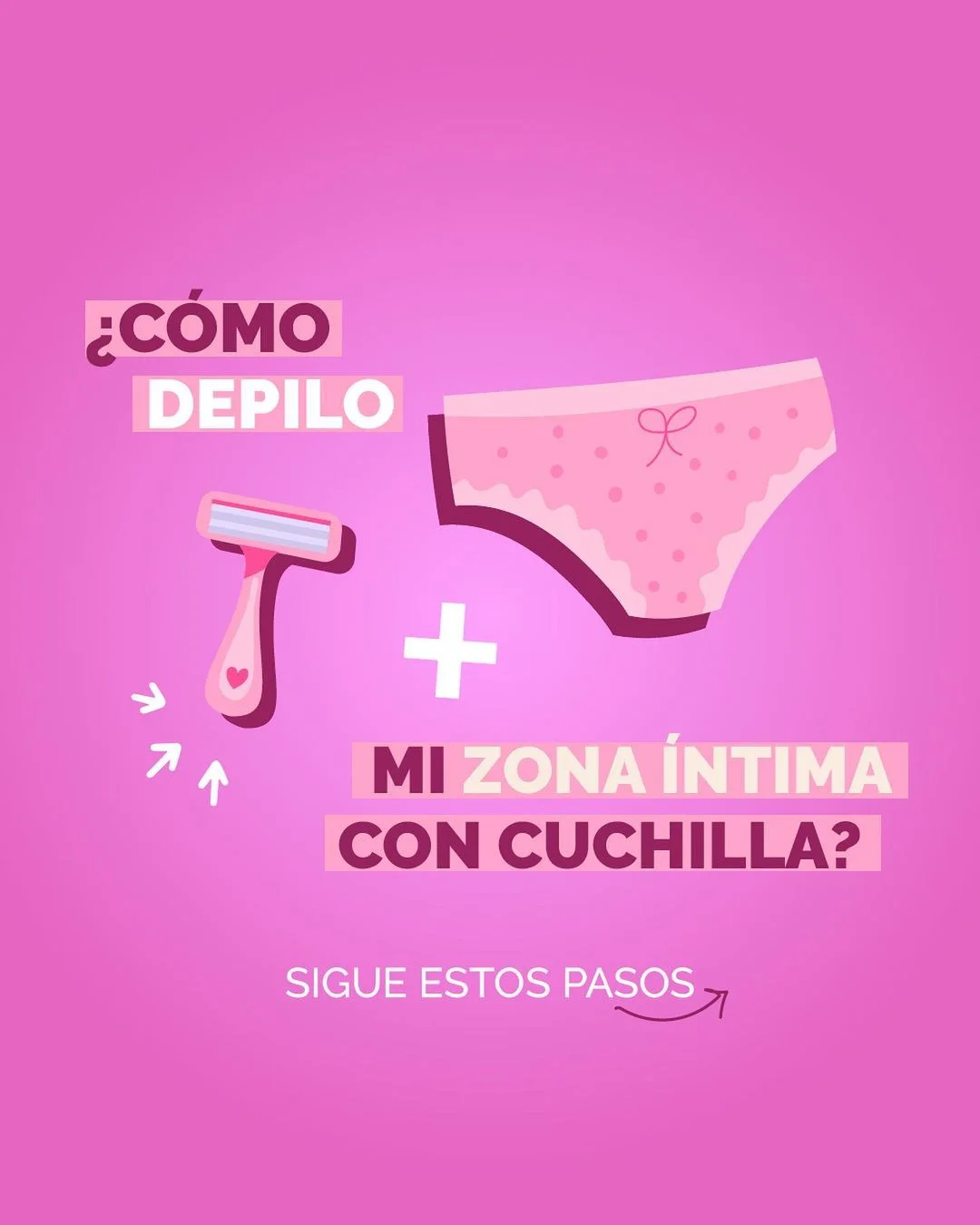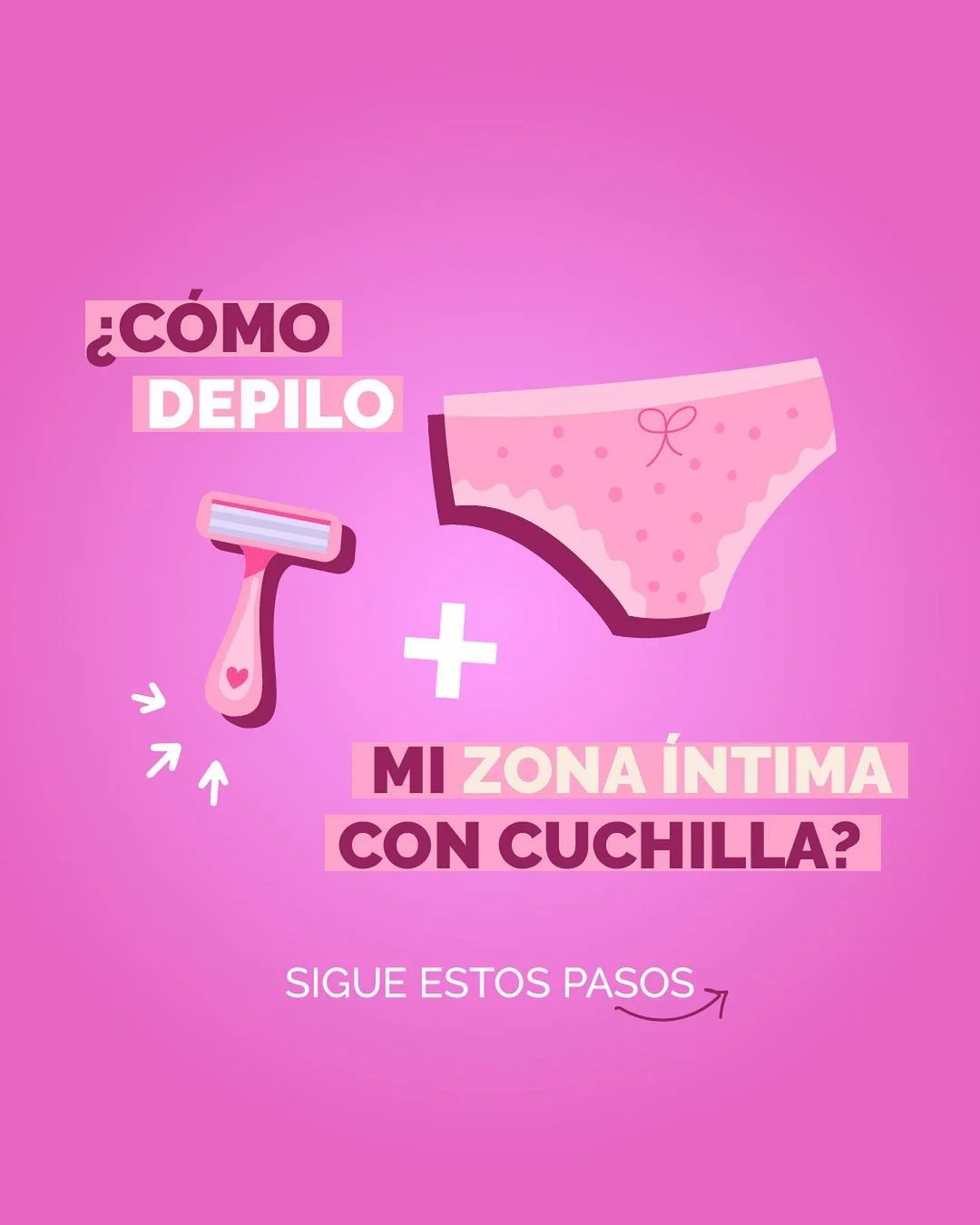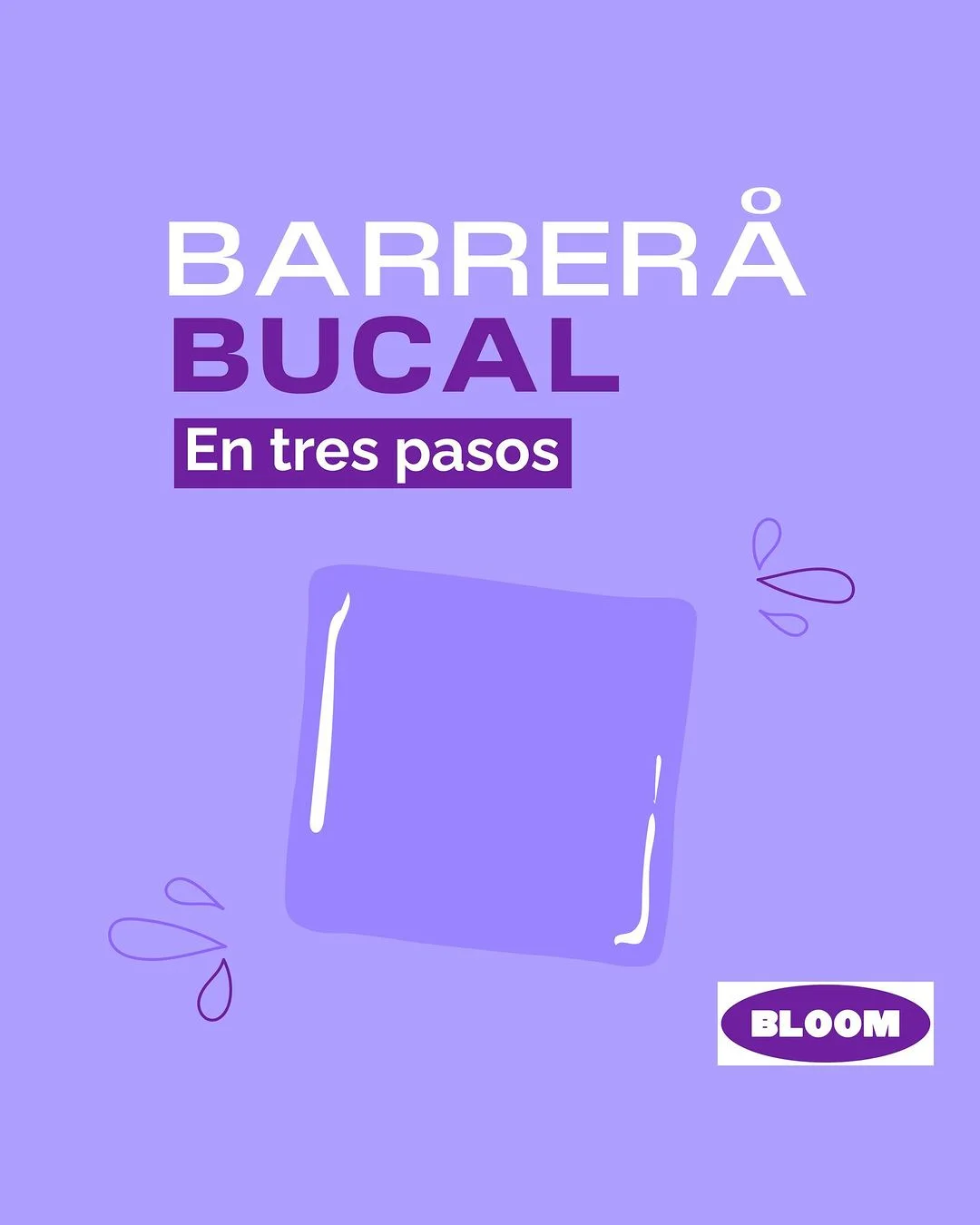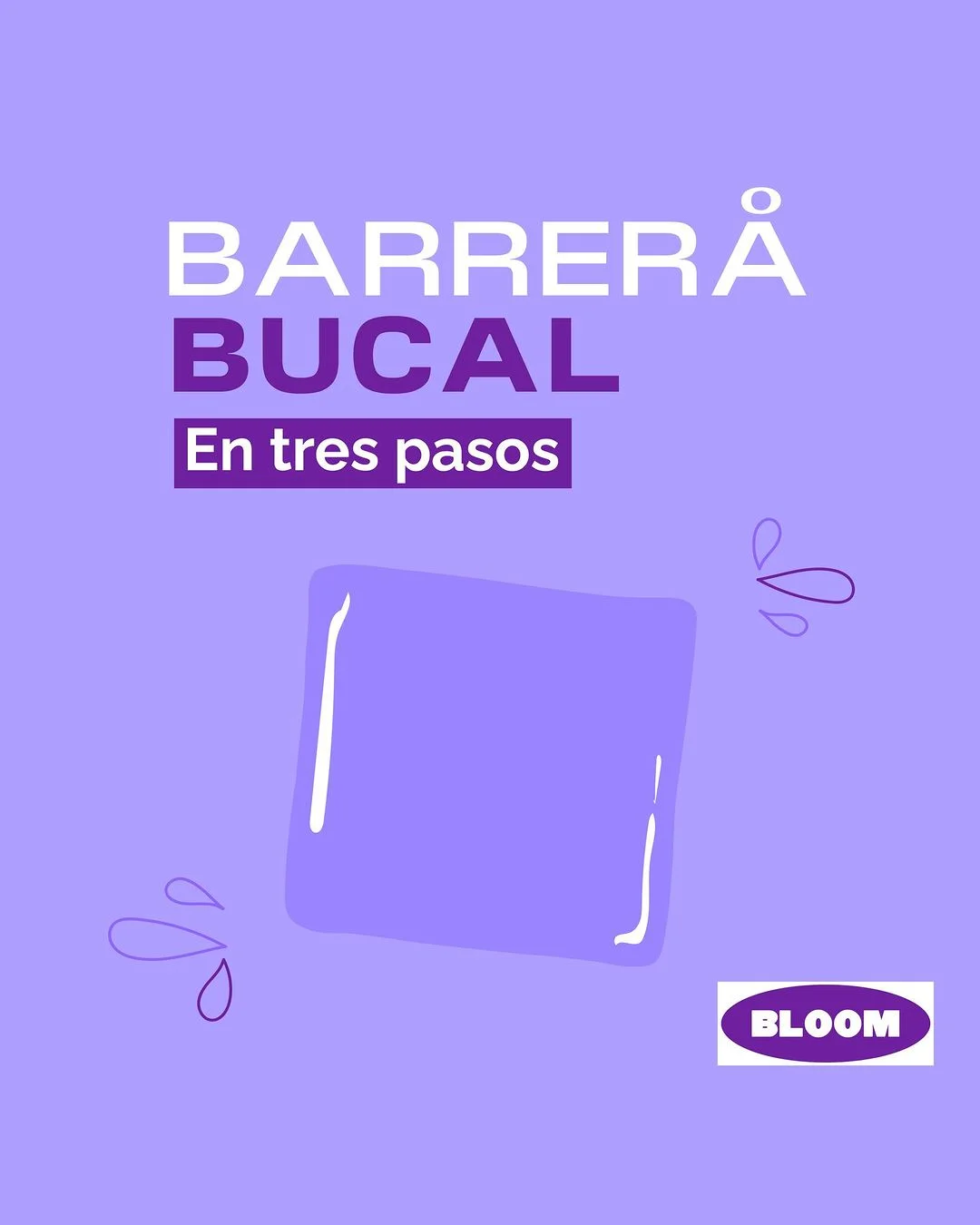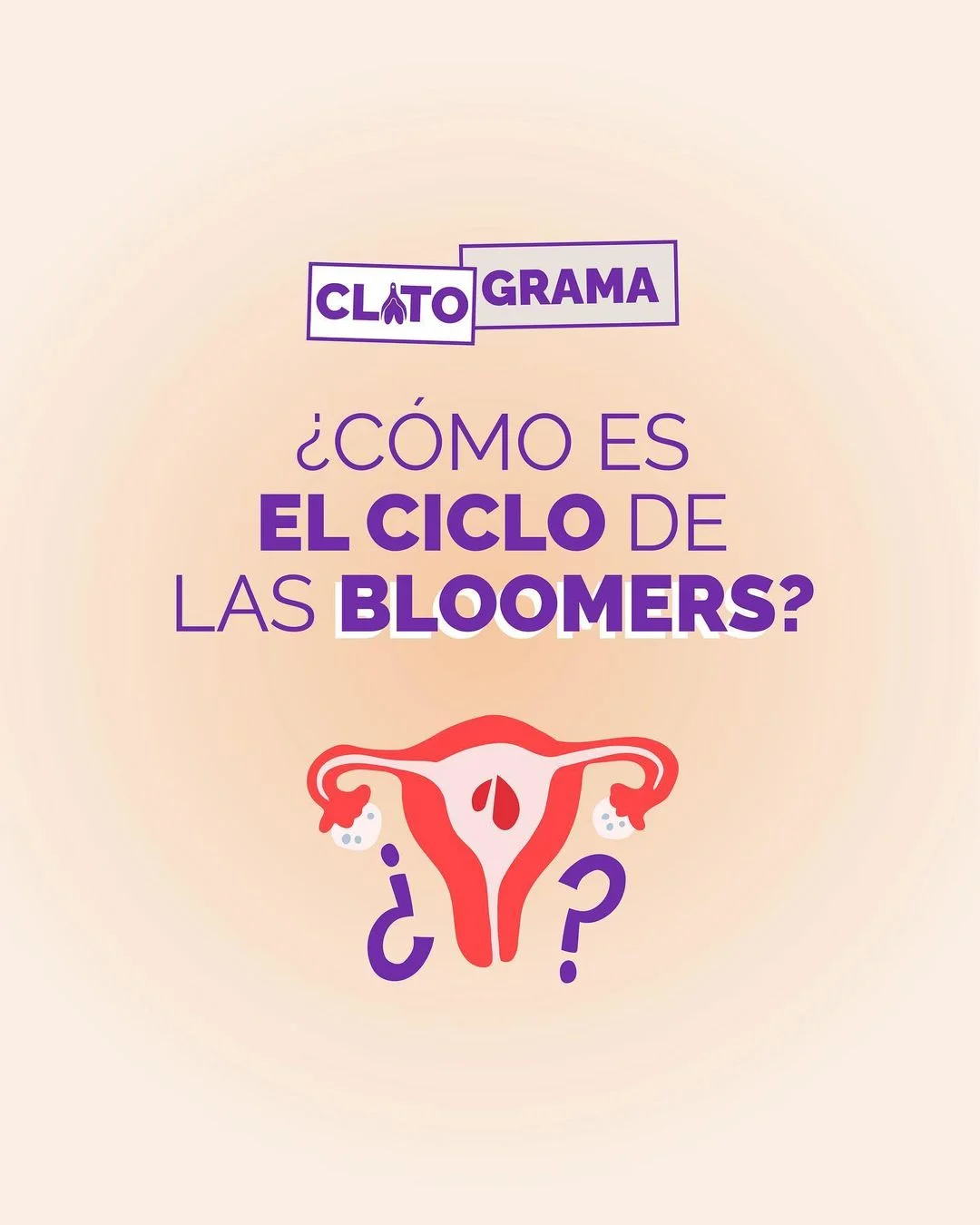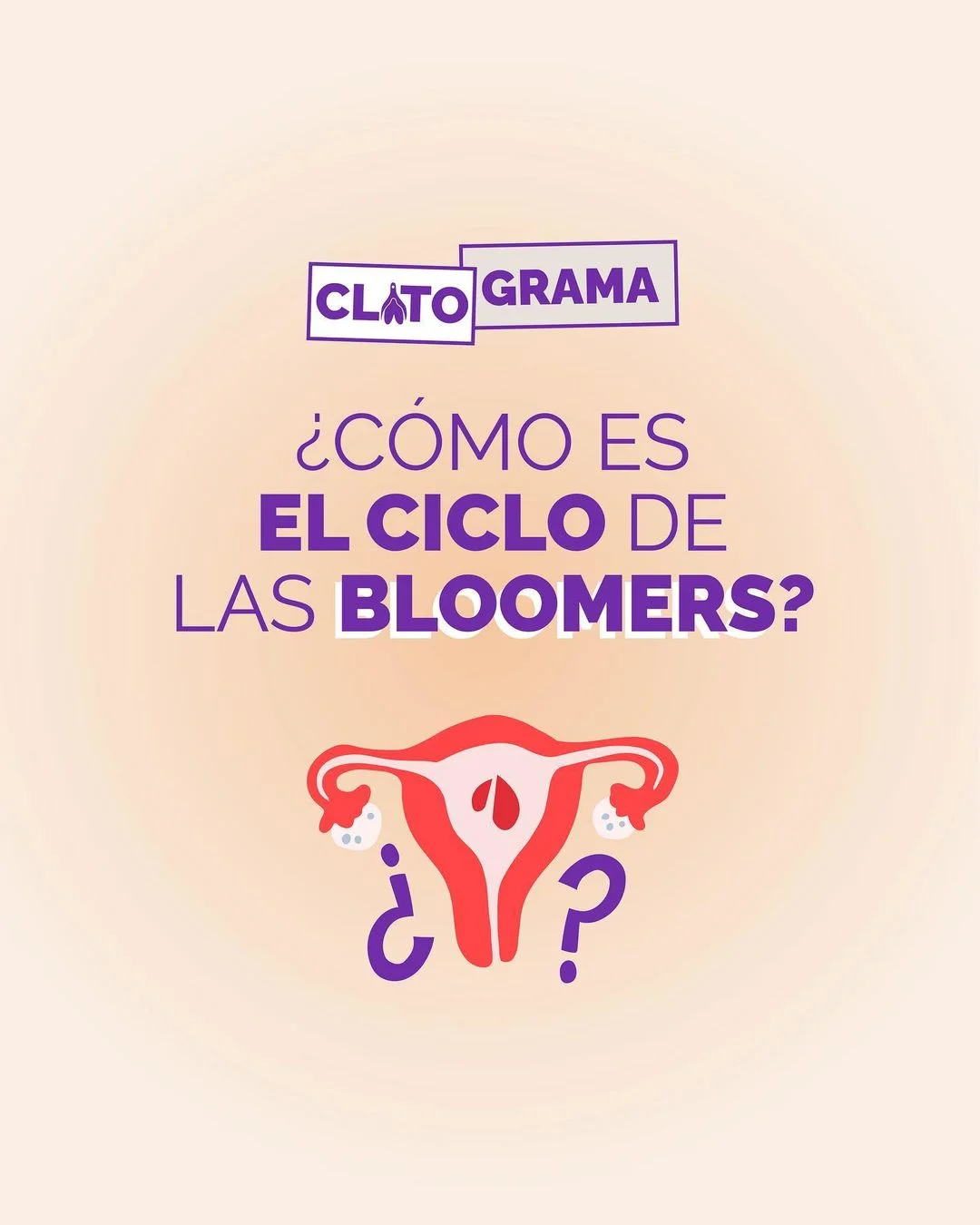Sexsomnia: el trastorno del sueño que mezcla sexo, inconsciencia y debate legal
Dos especialistas nos explican sus causas, desencadenantes más comunes y las dificultades que plantea para quienes la padecen (y sus parejas).
La sexsomnia se considera una parasomnia, al igual que el sonambulismo, y está asociada a una disfunción en la transición entre fases del sueño. Es decir, quien la padece no “elige” iniciar la conducta, de la misma manera que no elige hablar dormida o levantarse de la cama. Pero claro, no es lo mismo hablar en alto que intentar tener relaciones sexuales con otra persona. Para abordar este tema hemos recurrido a dos especialistas en medicina del sueño: la Dra. Anjana López Delgado, médica adjunta de Neurofisiología Clínica en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), y la Dra. María Ángeles Martínez, miembro del grupo de Trastornos del Sueño y conducta de la Sociedad Española de Medicina del Sueño (SES) y Directora del Centro Médico de Sueño NeuroSomnia.


¿Qué es la sexsomnia?
La Dra. López Delgado la define como “una parasomnia en la que los sujetos presentan una actividad sexual inhabitual e inapropiada mientras duermen ya sea con ellos mismos, en forma de masturbación, o dirigida a una segunda persona”. Según apunta la Dra. Martínez, se trata de un trastorno poco frecuente que se da en fases de sueño profundo y se diferencia del comportamiento sexual diurno por su carácter más brusco, impulsivo, incluso agresivo. Tanto es así que la experta afirma que algunas parejas relatan que no reconocen a su compañero cuando actúa así durante la noche.
Su frecuencia es variable. Algunas personas experimentan un único episodio en la vida, mientras que otras pueden tener varios en una sola noche o episodios más aislados pero intensos que alteran tanto su descanso como el de quien duerme a su lado.
El 80% de los casos descritos son varones, con mayor frecuencia en torno a los 27 años de edad, pero también existen casos documentados en mujeres. “Aprovecho aquí para destacar que la investigación en medicina del sueño ha estado históricamente centrada en los varones, dejando de lado las particularidades del sueño femenino. Es hora de que el sueño de las mujeres ocupe el lugar que merece en la ciencia, con estudios específicos que reconozcan sus ritmos, sus desafíos y su biología única”, reivindica la Dra. Martínez.


Con respecto a las mujeres, la sexsomnia suele asociarse con la masturbación y las vocalizaciones sexuales, mientras que los hombres intentan consumar el coito o tocar las partes íntimas de su pareja. En cualquier caso, según indican las doctoras, los pacientes no recuerdan lo ocurrido, por lo que son otras personas quienes alertan de este comportamiento, bien porque observan la masturbación o bien porque son el objeto del requerimiento sexual.
Muchos pacientes acuden a consulta cuando sienten que han perdido el control sobre su comportamiento nocturno, temiendo dañar a su pareja o incluso a otras personas que duerman en su hogar. Saber que lo que les ocurre tiene una explicación médica, que no es voluntario y que depende de factores que pueden llegar a modificarse suele generar un gran alivio. Ponerle nombre al trastorno y comprender sus causas es el primer paso hacia la tranquilidad.


Cómo se trata la sexsomnia: diagnóstico y opciones terapéuticas
Según comentan las especialistas, la sexsomnia es, probablemente, un trastorno del sueño infradiagnosticado. Es difícil conocer cuál es su prevalencia real, ya que los estudios al respecto incluyen pocos casos. Esto puede deberse, por una parte, a su difícil reconocimiento: si no hay otra persona que lo observa o “sufre” quien lo padece no lo recuerda y, por tanto, no puede saber que le pasa algo. Por otra, también mencionan lo poco conocido al respecto por el pudor que puede haber tanto entre los pacientes o sus familiares a la hora de acudir a consulta.


Actualmente se han identificado más de 100 trastornos del sueño. Nos queda mucho por investigar, comprender y divulgar para que el sueño deje de ser un territorio desconocido y se convierta en un pilar fundamental de la salud pública.


No obstante, se sabe que existen algunos desencadenantes que pueden o bien provocar o bien perpetuar este trastorno, entre los que se encuentran la privación crónica del sueño, el estrés, el consumo de alcohol o sustancias tóxicas, el uso de ciertos medicamentos como el zolpidem, un hipnótico que se utiliza para tratar a corto plazo el insomnio en adultos, o la presencia de otros trastornos del sueño, como apneas o movimientos periódicos de piernas. Para su diagnóstico, es esencial realizar una evaluación completa y exhaustiva del historial clínico y, si es posible, un estudio del sueño que ayude a identificar posibles factores facilitadores.


El tratamiento que suele prescribirse en la mayoría de los pacientes es clonazepam, un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central y que tiene propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, miorrelajantes, sedantes, hipnóticas y estabilizadoras del estado de ánimo, y que suele ser efectivo para disminuir tanto la frecuencia como la intensidad de los episodios.
Dilemas éticos y legales: ¿cómo se juzga la responsabilidad durante un episodio de sexsomnia?
Por último, nos interesa saber cómo se aborda este trastorno desde el punto de vista del consentimiento y la responsabilidad. Para ello, la Dra. Martínez comienza haciendo una aclaración acerca de lo que se consideran estados disociados durante el sueño y que explican la amnesia al despertar: “en estos episodios, ciertas áreas cerebrales como la corteza motora y la amígdala, relacionadas con el movimiento y la emoción, permanecen activas, mientras que otras, como el córtex fronto parietal y el hipocampo, que son las que se encargan del juicio crítico y la memoria”, argumenta.
Aclarado esto, nos dice que, desafortunadamente, actualmente no existe un protocolo firme y consensuado que nos permita distinguir entre un trastorno del sueño y un acto voluntario. Además, resulta complicado registrar un episodio de este tipo mediante pruebas médicas como las que realizan en su clínica, como es la polisomnografía, un estudio del sueño que registra varias funciones corporales para el diagnóstico de trastornos, ya que las parasomnias en general no suelen darse en entornos desconocidos. En este sentido, las entrevistas clínicas y los vídeos domésticos pueden orientar el diagnóstico, pero no sustituyen una evaluación más específica ni suponen una prueba legal.


Nos preguntamos entonces dónde queda la responsabilidad: una persona diagnosticada de sexsomnia o que sospecha que pudiera padecer este trastorno del sueño, tiene el deber ético de buscar ayuda médica, ya que ignorar o negar este problema puede convertirse en un daño real hacia otras personas. No se trata de culpabilizar a quien la padece, sino de reconocer que es un trastorno que necesita diagnóstico y tratamiento, y en ningún caso una excusa para eliminar la importancia del consentimiento.