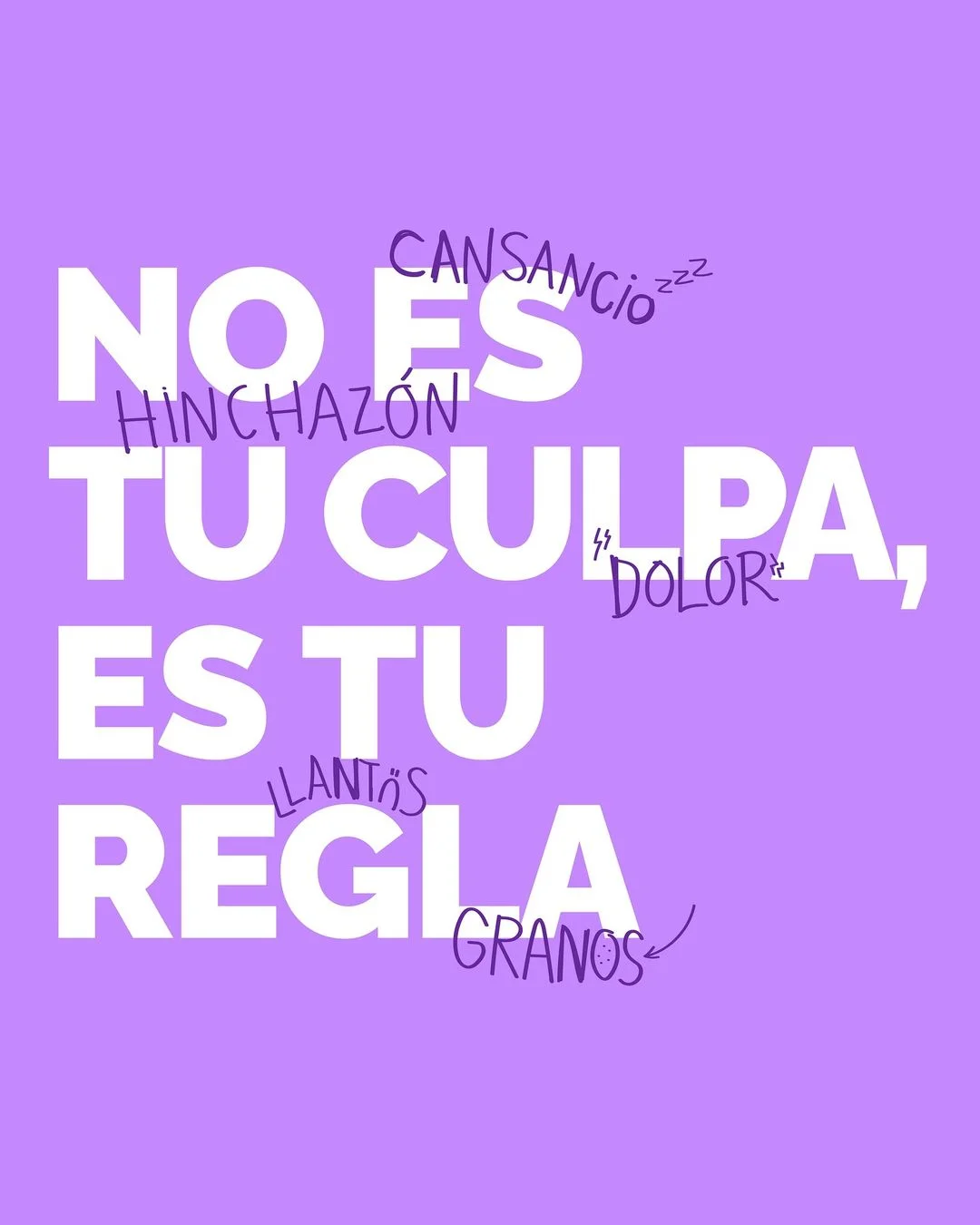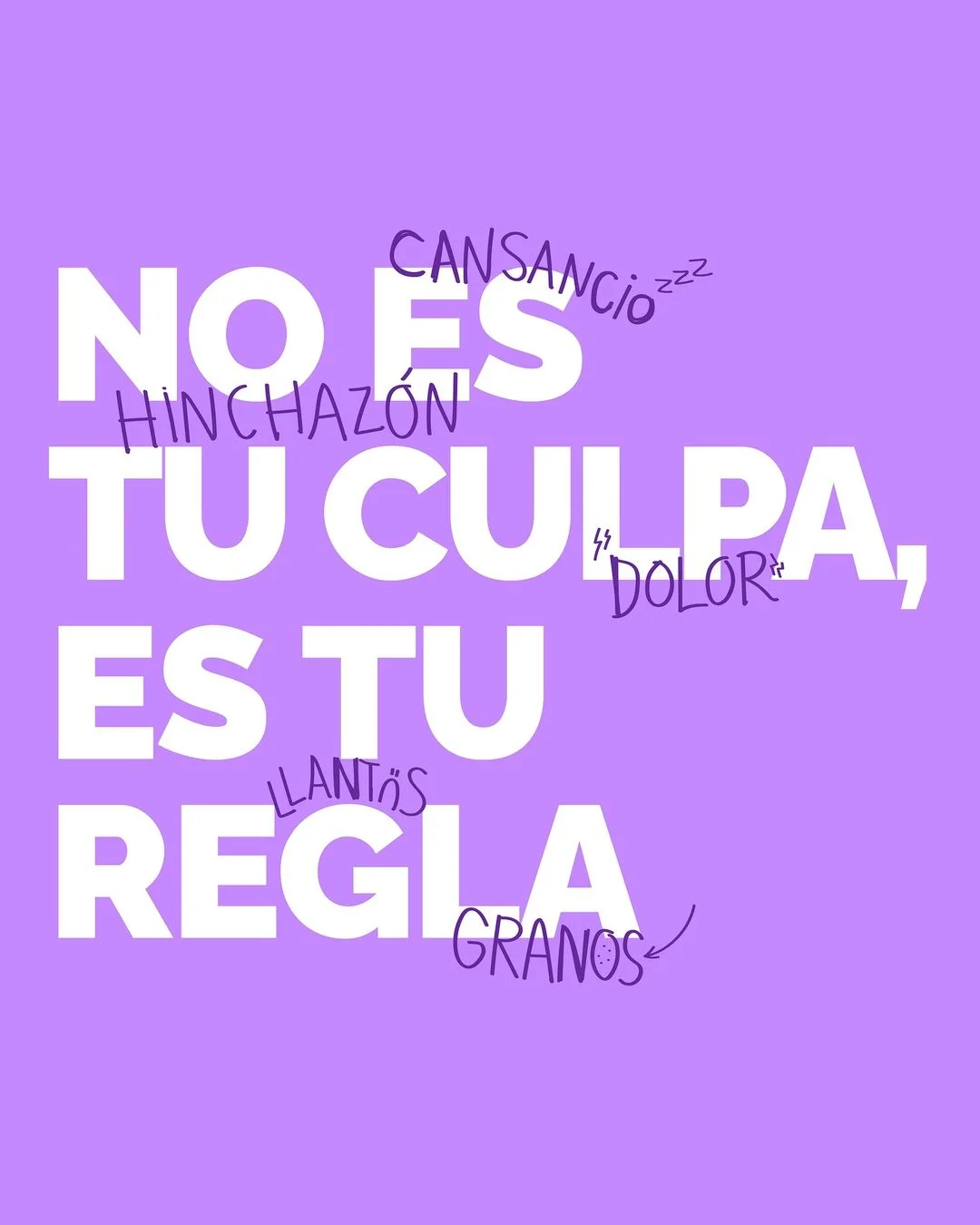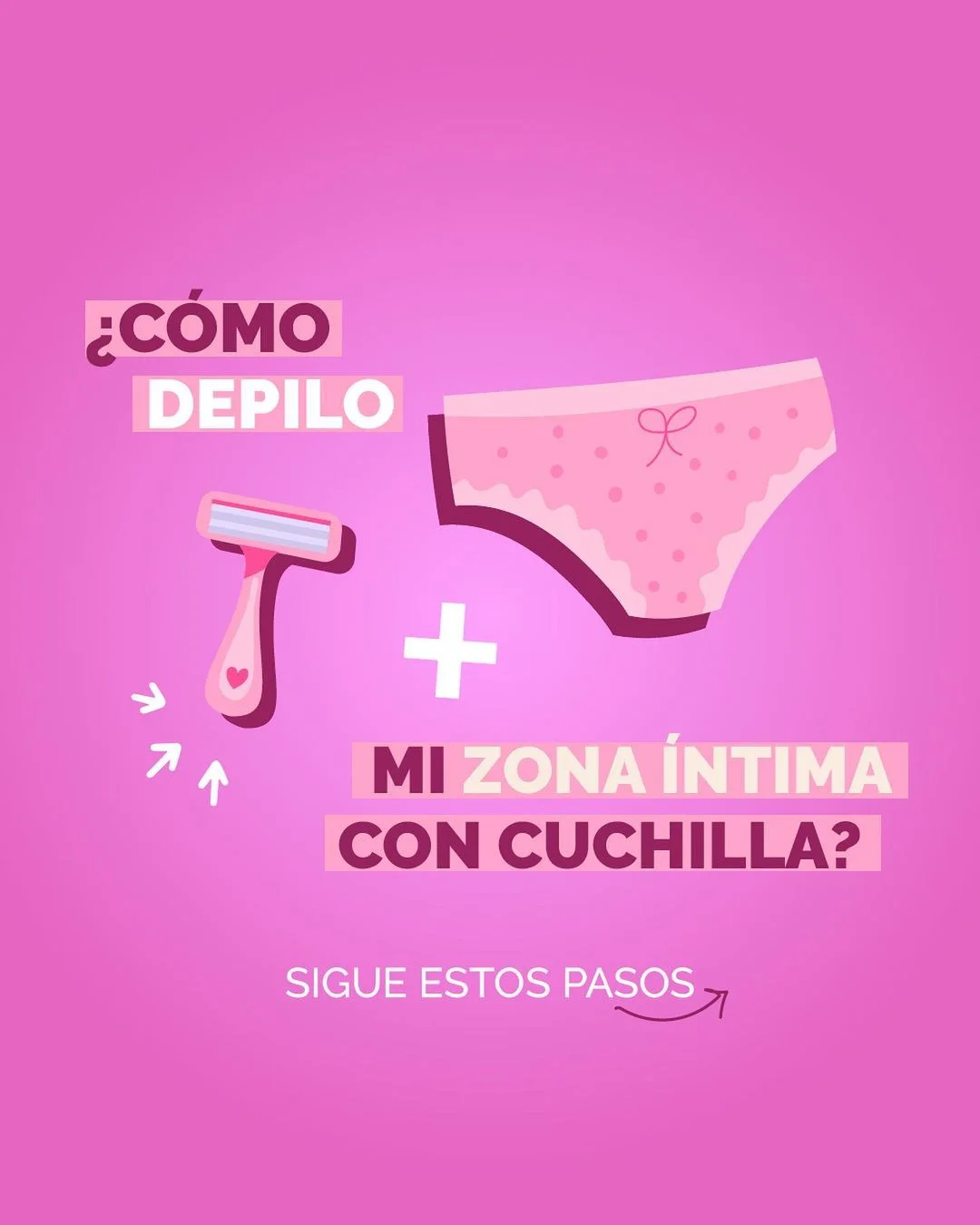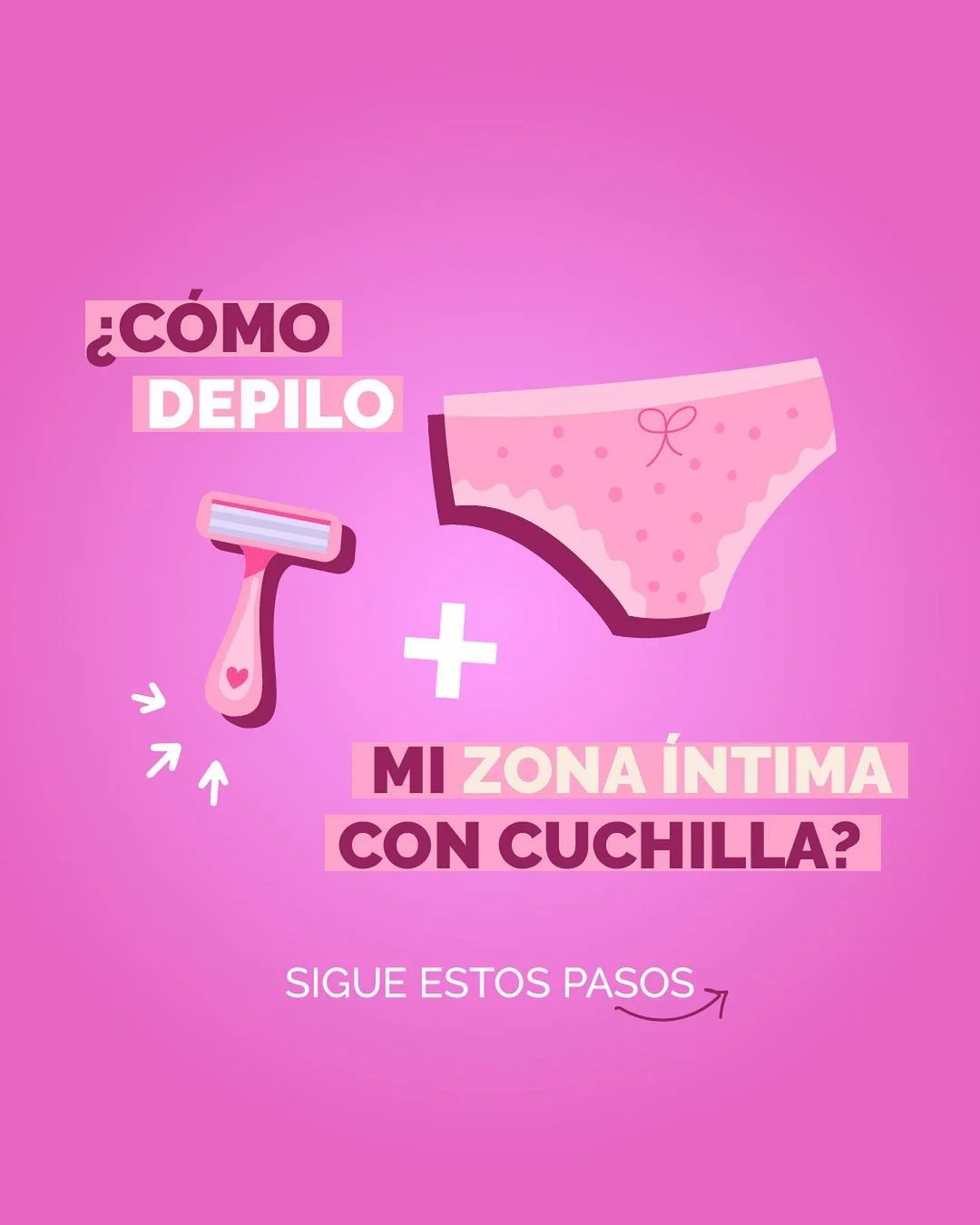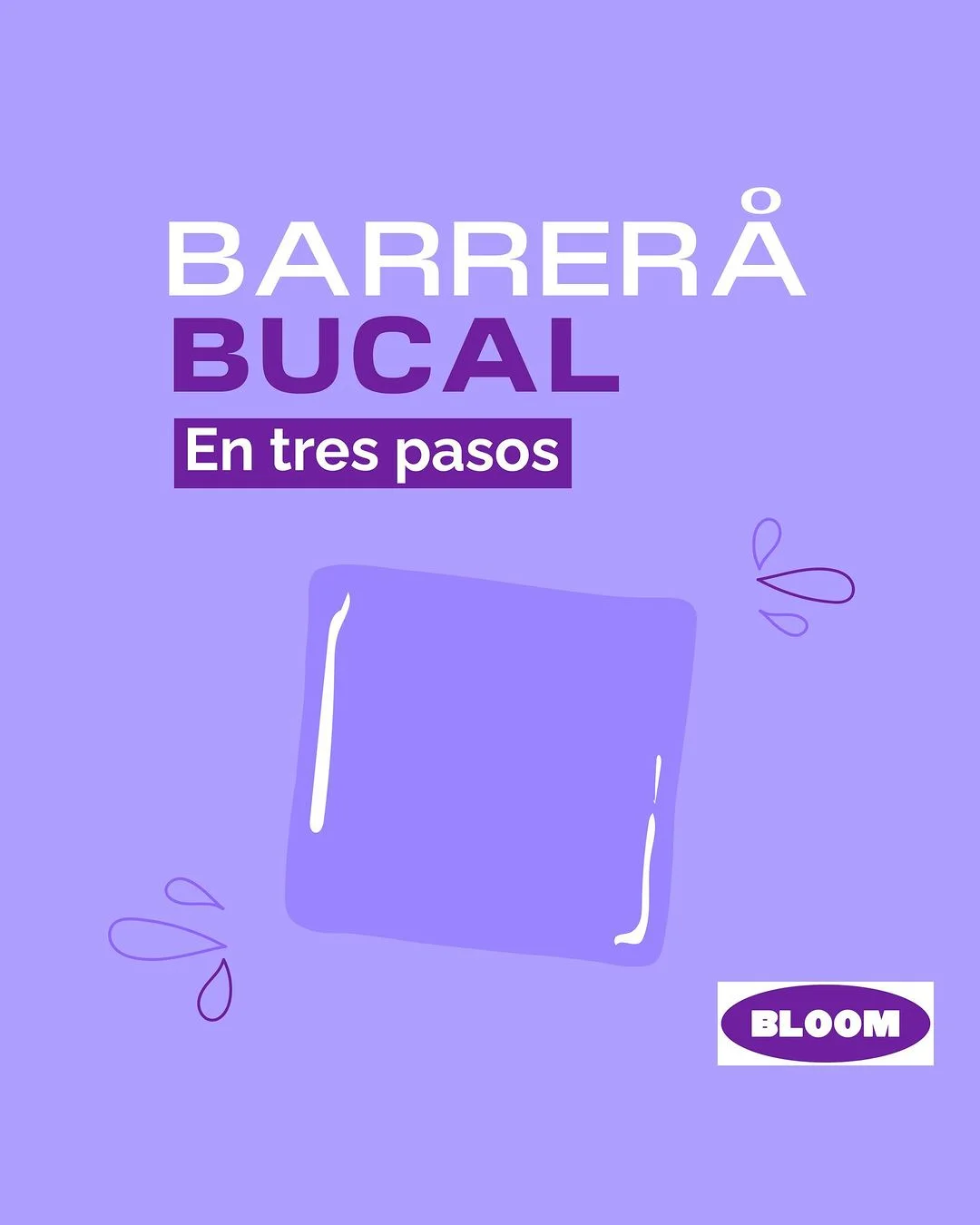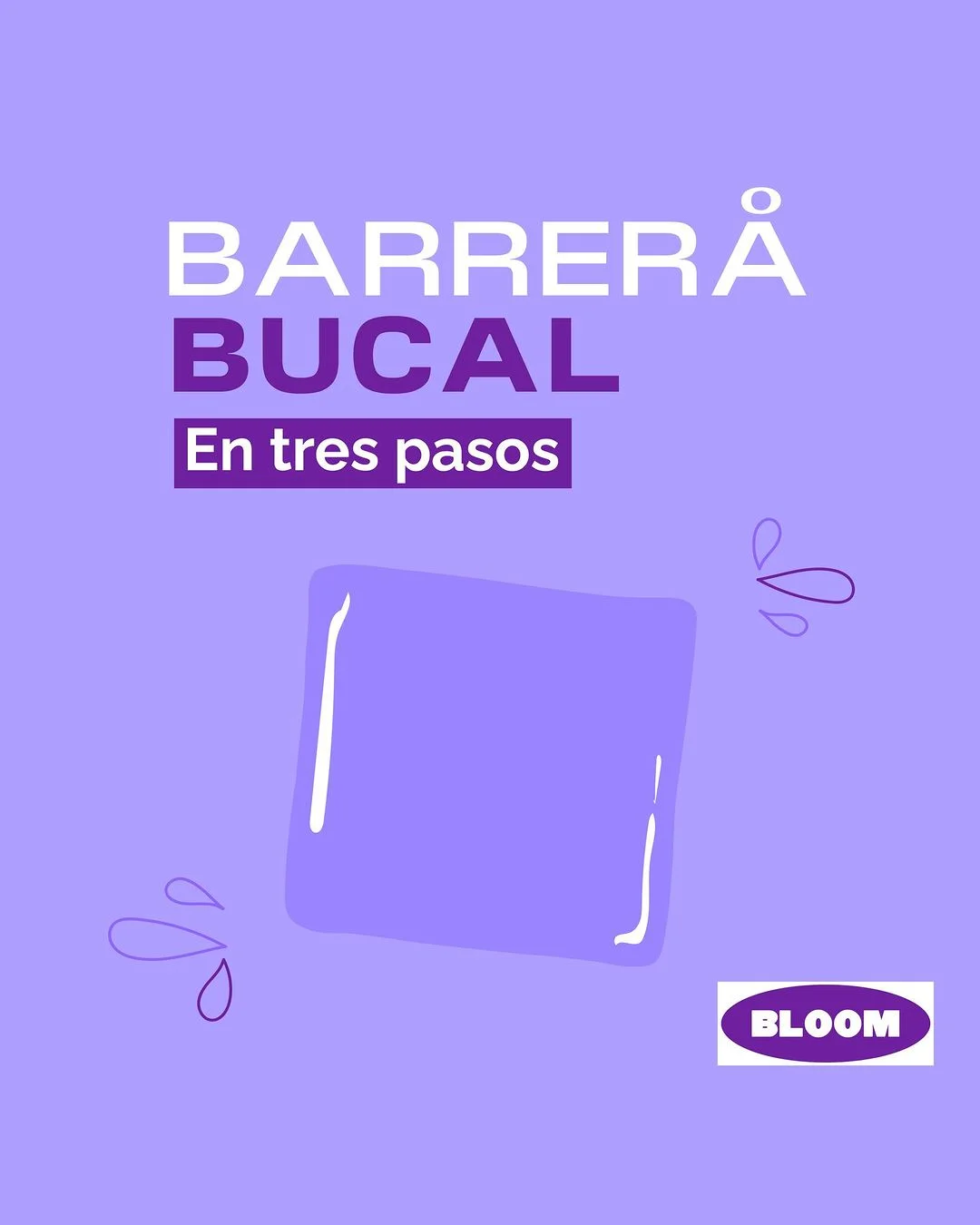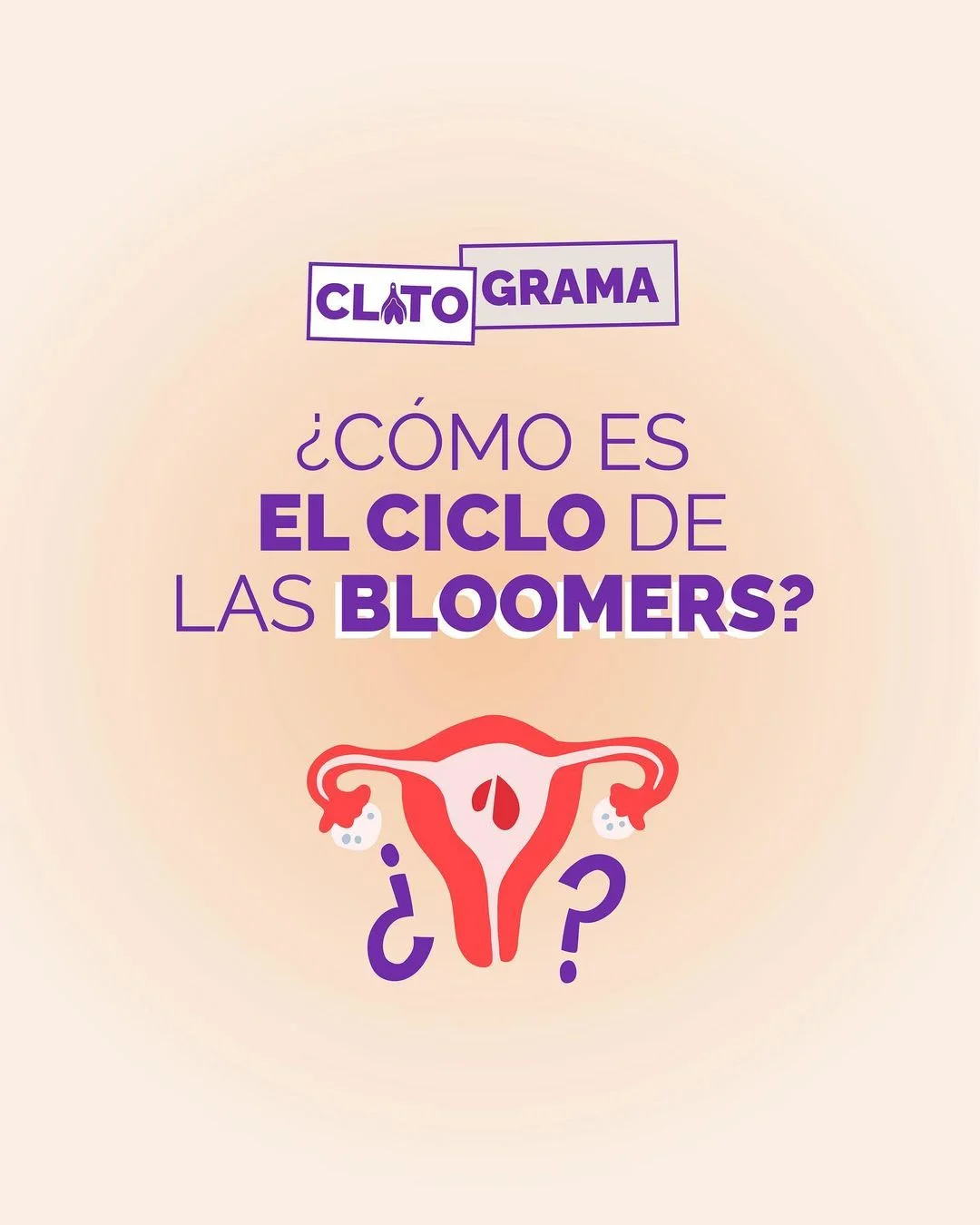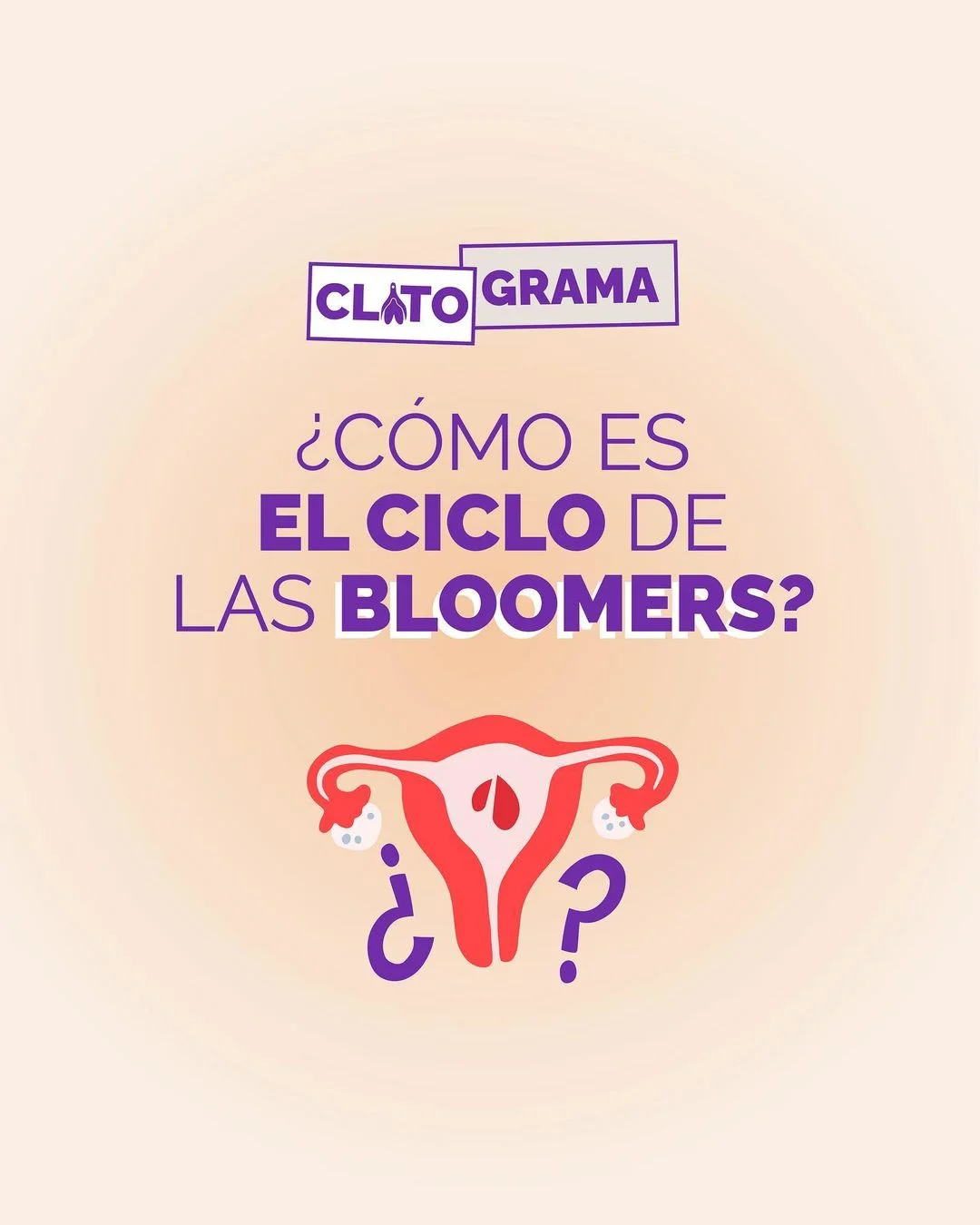Memoria somática: qué significa que el cuerpo recuerde y cómo empezar a sanar
A veces comprender no basta. A veces hay que sentirlo en el cuerpo.
Aunque es un concepto incipiente, cada vez se oye hablar más de que el trauma se almacena en el cuerpo. Es una forma que tiene nuestro organismos de defenderse de algo que en el momento no puede gestionar de otra manera, porque es demasiado doloroso o abrumador. El problema aparece cuando esa desconexión adaptativa se convierte en una cárcel de la que somos prisioneras. ¿Qué significa realmente que exista una “memoria somática”? ¿Se puede dialogar de alguna manera con ese cuerpo que ha guardado un recuerdo para sanar?


¿Qué es la memoria somática?
Con esta expresión hacemos referencia a la idea de que no solo la mente (o el cerebro) almacenan los recuerdos, sino que el cuerpo también conserva esas huellas de nuestras experiencias emocionales traumáticas y las expresa en sensaciones, tensiones, dolores o rigidez. Lorena Cuendias, bióloga y terapeuta psicocorporal especializada en biología del trauma y autora de ‘Tu cuerpo sabe tu historia’, nos explica que cuando vivimos algo que nos sobrepasa, como puede ser una pérdida, una humillación, una amenaza o una falta de cuidado, el cuerpo registra ese exceso de carga como algo pendiente de procesar. “Esa huella queda impresa en las conexiones neuronales, en la química hormonal y en los patrones de tensión muscular y postural”, desarrolla. Es lo que también se conoce en neurociencia como “memoria corporal”, que alude a esa capacidad que tiene el cuerpo de retener información de manera involuntaria tanto para las tareas motoras como para las emociones.
El cuerpo “recuerda” a través de impulsos, síntomas, contracciones o emociones que se activan automáticamente ante situaciones que nos evocan lo vivido, incluso si no lo recordamos conscientemente. Por eso el trauma no está en el evento, sino en lo que quedó congelado en el cuerpo cuando no pudimos procesarlo.


¿Cómo se forma la memoria somática?
O, dicho de otra manera, ¿qué ocurre en nuestro sistema nervioso cuando atravesamos un evento traumático? Según la experta, cuando el cuerpo detecta una amenaza activa respuestas automáticas de supervivencia, que comúnmente se conocen como lucha, huida o congelación, aunque aclara que hay más y que pueden incluso combinarse. “Si percibimos que podemos defendernos, entramos en lucha o huida, pero cuando el peligro se entiende como inevitable o demasiado abrumador, el cuerpo opta por desconectarse para sobrevivir”, describe. Esta no es una respuesta que se elija, sino que es algo puramente biológico: el cuerpo nos protege de esta manera.
En ese estado es cuando la energía que debería haberse “liberado”, se queda atrapada en el sistema nervioso, en los músculos, en la fascia, etc., que se puede manifestar como disociación o fatiga crónica, entre otras. El problema surge cuando esto se cronifica y seguimos viviendo como si estuviéramos en peligro. Es a lo que Cuendias se refiere como “quedarnos secuestradas por nuestros sistema nervioso”, algo que podemos llegar a vivir sin ser conscientes, o como si fuera parte de nuestra identidad.


Cuando atravesamos eventos emocionalmente traumáticos o abrumadores, el cuerpo responde: se activan mecanismos de estrés, liberación hormonal, cambios en la respiración, tensión muscular, alteraciones viscerales. Si la experiencia excede nuestra capacidad de procesarla mentalmente, el cuerpo “no la digiere”.
Señales de que tu cuerpo guarda memoria emocional
¿Cómo saber si hay algo “guardado” en ti que pide atención? Estas señales pueden ser pistas:
-
Tensiones musculares constantes en cuello, hombros, mandíbula o espalda, aparentemente sin causa médica clara.
-
Dolores recurrentes, como cefaleas tensionales o dolor lumbar, para los que no hay una aparente explicación orgánica.
-
Sensaciones físicas inesperadas ante un estímulo (“se me cierra el pecho”, “me hormiguea el estómago”).
-
Rigidez o dificultad para moverse con fluidez.
-
Fatiga crónica, alteraciones del sueño y/o la digestión, síntomas viscerales sin causa diagnosticada.
-
Reacciones desproporcionadas frente a pequeños estímulos.
-
Disociación “leve” o dificultad para sentir el cuerpo o estar presente.




El cuerpo tiene un lenguaje propio y el trauma se expresa a través de él: insomnio, rigidez, problemas digestivos, dolor crónico, tensión en la mandíbula, dificultad para respirar profundo, sensación de bloqueo o de estar desconectada. Cada síntoma tiene una lógica biológica y emocional detrás. El cuerpo habla cuando la mente no puede.


Ojo: por supuesto que todos estos síntomas pueden corresponder a muchas y muy diferentes patologías. Estas señales no garantizan que haya una memoria somática profunda, pero pueden motivar la exploración cuidadosa. Aprender el lenguaje corporal de la mano de un especialista es esencial para traducir aquello que el cuerpo está diciendo y que necesita escucha.


Ejemplos cotidianos que explican la memoria somática
La memoria somática se manifiesta en la vida cotidiana de maneras sutiles pero que son bastante reveladoras. Una persona que sufrió abuso verbal durante su infancia puede descubrir, años después, que al intentar expresar un desacuerdo siente un nudo en la garganta; para quien vivió un accidente leve sin secuelas visibles, puede que el estrés emocional se haya almacenado en forma de tensión persistente en el torso; si nos adentramos en el terreno de las relaciones íntimas, hay quienes experimentan una resistencia física al acercamiento emocional “inconsciente”, como rigidez en el pecho o la cadera difícil de explicar. En estos casos no se trata de algo que la mente razones, sino de una respuesta puramente física.


Es posible, por eso, que este tipo de memorias aparezcan al practicar actividades como el yoga o la danza, o que en momentos de gran dolor emocional, como un duelo o una pérdida, se sienta un nudo en el estómago o una presión fuerte en el pecho.
¿Necesito ayuda profesional para trabajar la memoria somática?
Sí, lo recomendable es tener una guía profesional porque, de otra manera, el efecto puede ser el contrario y resultar retraumatizante. Hay que tener en cuenta que la memoria somática es muy compleja desde un punto de vista emocional, ya que, al activar recuerdos sensoriales, pueden aparecer sensaciones realmente intensas. Con un profesional se trabaja siempre dentro de una “ventana de tolerancia” para no abrumarse. Además, tenemos que tener en cuenta que la memoria somática no es un fin en sí misma, sino que lo que aflora con ese trabajo puede tener un sentido que requiera una intervención especializada.


“El trauma se aloja en el cuerpo, no en la mente. Es un evento biológico con consecuencias psicológicas. Por eso, para liberar la carga emocional congelada, necesitamos permitir que el cuerpo complete lo que no pudo hacer en su momento: temblar, soltar, respirar, moverse”, insiste la bióloga. Por eso sentir no significa revivir el dolor, sino acompañar al cuerpo. La comprensión viene después.
Cómo liberar la memoria somática: herramientas y terapia
Cuendias parte de una premisa muy clara: el trauma no se sana solo comprendiendo lo que ocurrió, sino restaurando la seguridad biológica que se perdió en el cuerpo. Es por eso que este proceso pasa por reorganizar la biología, es decir, volver a enseñar al sistema nervioso que es seguro habitar el cuerpo, sentir, vincularse, expresarse.
La experta habla de tres pilares: la biología, que consiste en entender cómo funciona el sistema nervioso, las hormonas y la química del estrés; el trabajo somático con partes, basado en diferentes enfoques como el IFS, que permite identificar lo que quedó fragmentado, darle espacio, escuchar sin juicio; y, por último, el restablecimiento de la seguridad vincular a través del contacto, la mirada y la presencia de un otro regulado. “La conciencia corporal, la respiración y el movimiento no son solo herramientas, son puertas de regreso a la vida”, señala la experta. Así, cuando la mente deja de dirigir y el cuerpo vuelve a liderar, algo profundo se reorganiza: recuperamos la sensación de habitar nuestra propia piel, de pertenecer, de estar vivas.


Conclusión: el cuerpo como un mapa emocional que puede sanarse
Pensar el cuerpo simplemente como “máquina biológica” olvida su dimensión simbólica y emocional. La noción de memoria somática nos invita a verlo como un mapa emocional, donde síntomas puramente físicos pueden contener una historia que pide ser escuchada.
Sanar desde el cuerpo no es suprimir sensaciones, sino reconocernos completas: mente, emociones y tejido corporal. El recorrido implica cierta valentía (lo que vas a enfrentar puede ser realmente doloroso) y, sobre todo, acompañamiento. El resultado puede traducirse en dejar de sentir el cuerpo como un territorio hostil y recuperar su fluidez y presencia.