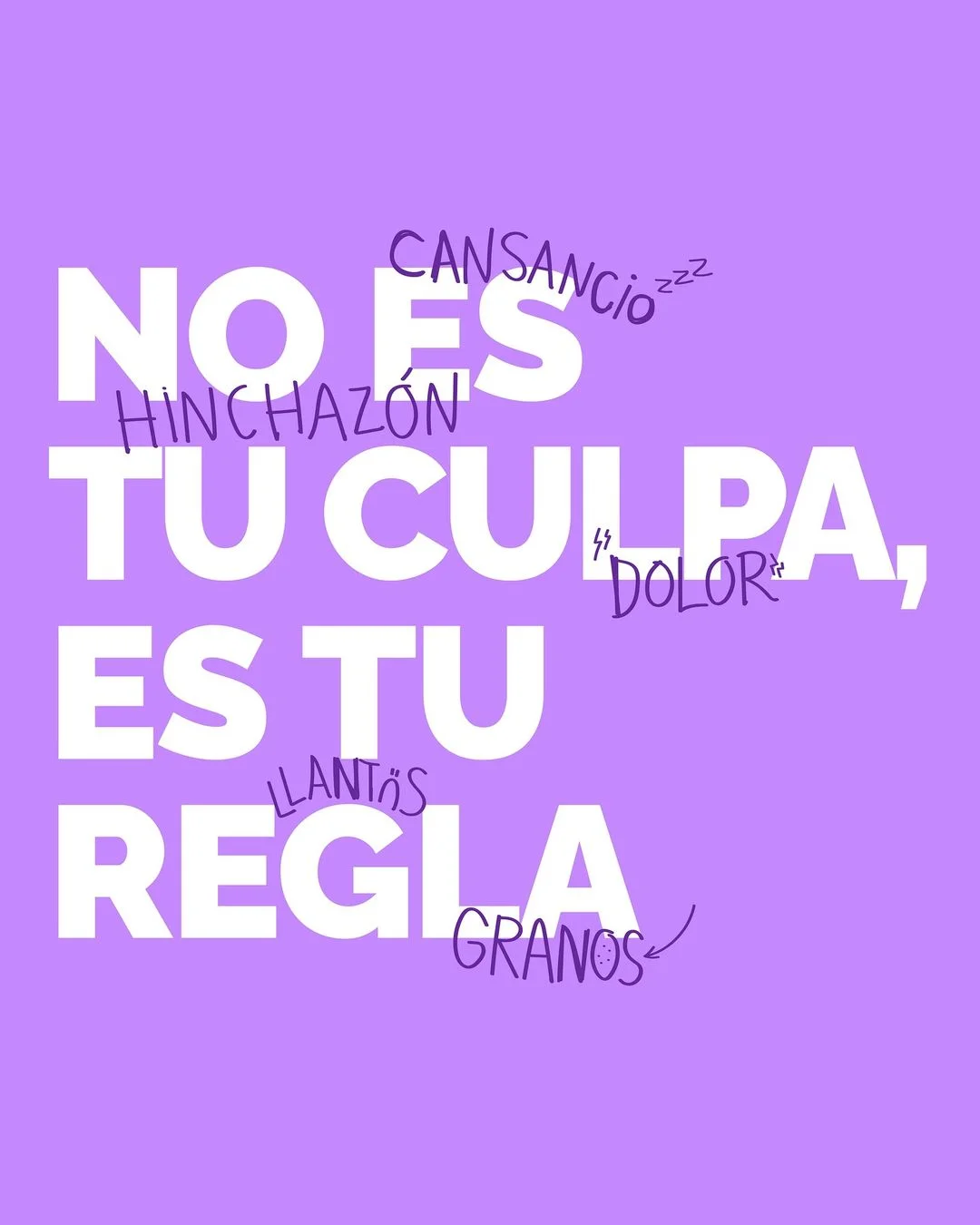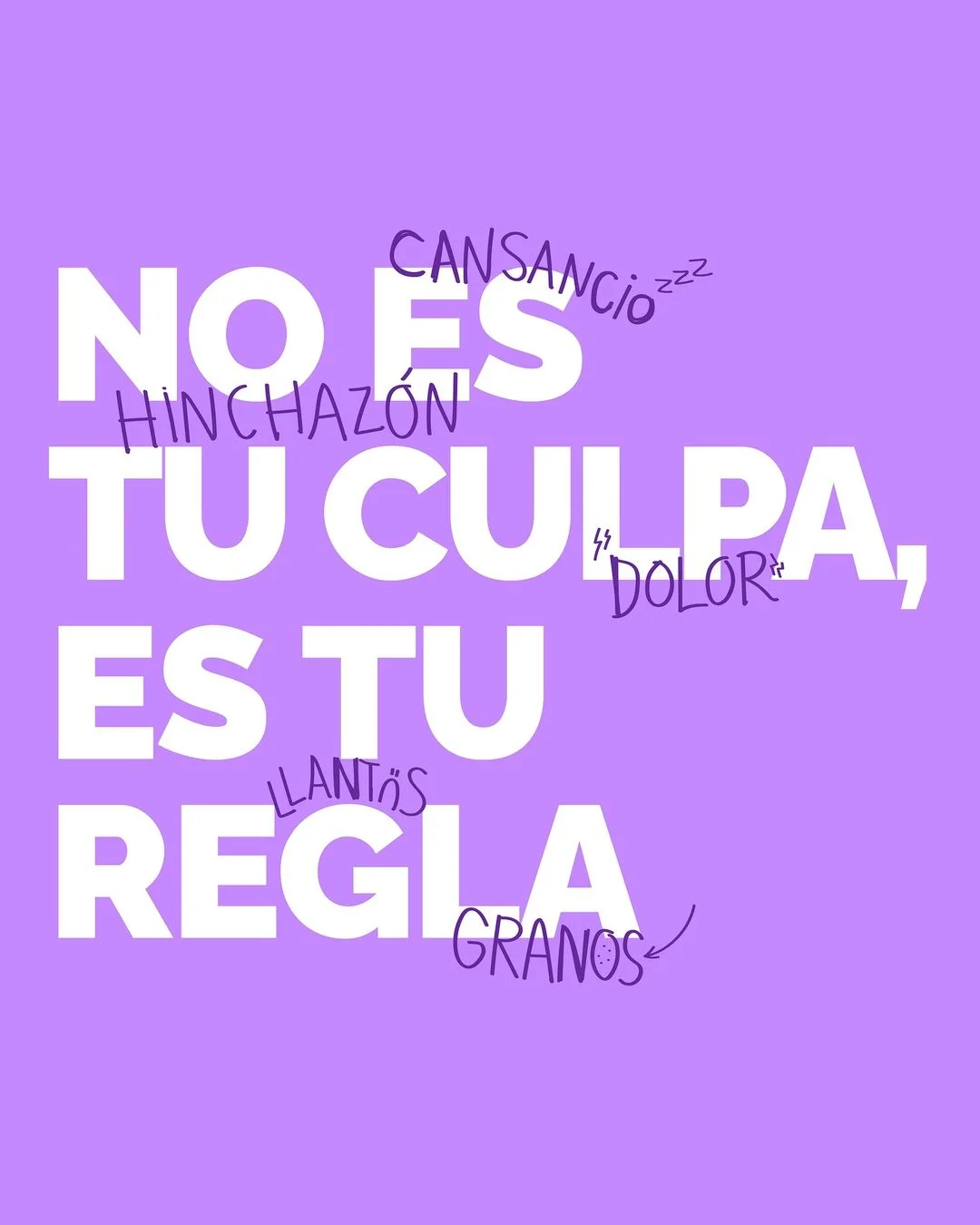La ‘’nueva’’ terapia de la generación millenial: “Estoy triste, pero me voy a Bali”
¿Estamos sustituyendo el trabajo terapéutico por el escapismo emocional?
Verano es sinónimo de vacaciones y vacaciones de viajar. Hasta aquí todo ok. No nos extraña que tanto en julio como en agosto, las agendas se llenen de planes avión mediante, que los stories de Instagram sean un carrusel de fotos de aeropuertos y playas, y que continuamente escuchemos a nuestra alrededor aquello de “necesito desconectar”. Esta frase también es habitual en las consultas de psicología, donde los terapeutas asisten cada año a una desbandada de muchos de sus pacientes habituales que deciden cambiar las sesiones por un gran viaje que promete ser “sanador”. ¿Puede un cambio de paisaje paliar el dolor que sigue dentro?
La generación millennial —esa que convirtió la salud mental en una causa pública— parece haber encontrado esta solución para sus crisis existenciales: escapar a Bali, Tulum, Grecia. Porque este fenómeno tiene también una parte de lógica estética y narrativa: puestas a estar tristes, mejor hacerlo en un lugar con vistas. Este tipo de turismo “emocional” inunda las redes sociales durante la época estival, alimenta la industria del selfcare y promete una sanación a golpe de tarjeta de embarque y hotel. Hoy nos queremos preguntar si se trata de una forma de sanar o una huida en toda regla para evitar quedarnos quietas y transitar lo que nos pasa.


La salud mental millennial
Desde hace ya varios años, la conversación sobre salud mental ocupa un lugar central de la conversación, especialmente si nos referimos a los millennial. No solo hablamos más –por fin– de las dolencias que van más allá del cuerpo físico y cómo atraviesan todas las esferas de la vida. También hemos normalizado ir a terapia y priorizar el cuidado emocional, tanto propio como de quienes nos rodean. Sin embargo, visibilizar no siempre se traduce en un bienestar real. Según el último Informe del Sistema Nacional de Salud (SNS) publicado (con datos de 2023), el 34% de la población española padece alguna enfermedad mental, una cifra que está 9 puntos por encima de lo estimado por la OMS (una de cada cuatro personas). El trastorno más diagnosticado es la ansiedad, y las más afectadas, en cualquier franja de edad, somos las mujeres.


¿Cómo afecta esto a una generación que creció con la promesa de que todo era posible y se dio de bruces con un mercado laboral precario, una burbuja inmobiliaria eterna, una hiperconexión digital y una pandemia mundial? Existe una exigencia brutal por estar bien, sea el ámbito que sea: en lo laboral, en lo social, en lo personal. Tenemos que producir pero también exprimir nuestro tiempo de ocio, y, además, demostrar, tanto a nuestro círculo más cercano como a quienes nos ven a través de la ventana de las redes sociales, no solo que lo estamos haciendo todo, sino que lo estamos haciendo bien. El resultado es una fatiga tremenda, tanto física como emocional.
Las vacaciones se presentan como una válvula de escape de nosotras mismas. Tanto es así, que llega el verano y abandonamos nuestros procesos terapéuticos. No es momento de mirarse dentro. Queremos llenarnos los ojos de atardeceres, pausar a las heridas que abre cada sesión de psicoterapia, vivir durante un tiempo al margen de aquello que nos duele o incomoda.


Redes, influencers y el bienestar que se ve
Zumos verdes detox, rituales de skincare infinitos al amanecer, diarios de gratitud frente al mar. Sabemos que las redes sociales acostumbran a mostrar una realidad idealizada o romántica, pero, aún así, caemos en la trampa. No hay más que echar un vistazo a los perfiles que sirven este tipo de contenido y su número de followers y likes. El problema no es, en realidad, que estas prácticas no funcionen. Sentir cierta tranquilidad o satisfacción con prácticas que son visualmente bonitas o que tienen aromas agradables es lógico. Los sentidos piden también su dosis de activación agradable. El problema está, quizá, en pensar que no hay más capas.Y es que estar bien de una forma más estética no tiene que traducirse en “estar bien” de verdad. Este juego de apariencias se amplifica en verano entre hashtags del tipo #desconectarparaconectar, #healing o #vibrandoalto. La performatividad emocional —mostrar que estamos bien sin necesariamente estarlo— se ha vuelto una moneda social. En lugar de permitirnos procesar, buscamos validación en forma de likes o comentarios positivos.




Esta estética del bienestar también contribuye a que se desvaloricen procesos terapéuticos que no son tan «fotogénicos». Porque, a diferencia de un viaje, la terapia es introspectiva, lenta y a menudo incómoda.
Viajar como terapia, ¿realmente funciona?
Históricamente, hacer un viaje ha sido un recurso de transformación. Es innegable que cambiar de entorno, ya sea para hacer un retiro de yoga como para irse a plantar la sombrilla en una playa abarrotada, puede tener efectos positivos en el estado de ánimo. De hecho, solo el hecho de planear un viaje ya produce un aumento de la serotonina. Ahora bien, ¿se trata de algo duradero? Viajar nos alivia porque nos invita a desconectar de estímulos que nos saturan a diario, nos cambia la rutina, etc. Sin embargo, no cura las heridas emocionales. Solo las coloca en un escenario diferente. Ojo: aquí nadie habla de demonizar los viajes ni de quitarles su importancia. Hay experiencias que abren la mente, que nos conectan con la naturaleza o incluso con nuestro propio cuerpo y que suponen un complemento excelente a un proceso terapéutico.


Así se explica desde la psicología el auge del escapismo emocional
Según Marta Gómez-Durán Costales, psicóloga que se dedica al mentoring y la docencia en un centro de formación profesional, detrás de la idea tan extendida de que un viaje –sobre todo si el destino tiene algo de espiritual, como Bali o Tailandia– puede ser más sanador que un proceso terapéutico estructurado, continúa, por un lado, el estigma de la terapia, y, por otro, la equiparación de viajar a éxito. Es decir, a pesar de los avances en pro de la salud mental, empezar una terapia se sigue viendo en gran parte como un fracaso o una muestra de vulnerabilidad, mientras que hacer un viaje se asocia con cierto éxito y estatus. Por supuesto, las redes sociales tienen mucho que ver: “una foto esperando a entrar a terapia no me va a dar los likes que me van a dar las fotos de un viaje por la India, donde además seguramente reciba comentarios positivos y de aceptación”, explica Gómez-Durán. Volvemos a hablar de la recompensa, de los activadores de la serotonina y de la idealización de una vida que, en realidad, no es la nuestra.
La terapia es un compromiso a largo plazo. Nos da recompensas más estables, pero son más difíciles de conseguir.
No obstante, la interrupción de la terapia durante el verano está sobre la mesa del terapeuta en todo momento, ya que se entiende que tanto la paciente como la profesional van a disfrutar de unos días de vacaciones. “Lo más negativo que tiene esto es tener que pausar el proceso, sobre todo si la persona acaba de empezar o se encuentra muy angustiada –comenta la experta–, ya que esto puede hacer que no vea avances, sufra una especie de desencanto con la terapia y no la retome”. En estos casos especialmente delicados, suele ser quien conduce la terapia quien se asegure de que esa persona va a estar acompañada de alguna manera.


En la otra parte de la balanza, están las personas que igual llevan tiempo en terapia y se sienten estancadas, ya que este “parón” puede darles cierta perspectiva, bien para retomar desde nuevos enfoques o bien para empezar a pensar que su proceso está llegando a su fin, ya que algunas personas temen este momento de “soltar”.
¿Por qué nos cuesta tanto quedarnos quietas a procesar?
Vivimos en un ritmo que no admite pausas, y mucho menos pausas emocionales. Para muchas personas, quedarse quietas es sinónimo de estar perdiendo el tiempo, cuando sabemos que es un factor esencial para poder procesar una ruptura, un duelo o una crisis del tipo que sea. “Buscamos la inmediatez en todas partes, no solo en la terapia. Lo hacemos también a la hora de comer: comida basura versus una dieta equilibrada. Sabemos que la segunda opción es mejor, pero a nivel cerebral, la primera nos da una recompensa instantánea”, reflexiona la psicóloga. Sin embargo, un proceso terapéutico implica malestar, requiere tiempo y exige esfuerzo. La persona que acude es una parte activa, que va a tener que mirar cosas que seguramente ha querido evitar.


Confundimos movimiento con sanación. Como si correr hacia otro lado significara avanzar. Pero no es lo mismo moverse, cambiar de paisaje, volar muy lejos, que transformarse. A menudo el proceso emocional requiere precisamente de lo contrario: detenerse. Y es que sanar las heridas no tiene por qué ser agradable. Estar solas con nuestros pensamientos puede ser realmente incómodo si no sabes cómo sostener lo que sientes. Parafraseando a Coldplay: Nobody said it was easy.
¿Hay forma de combinar terapia y viaje sin autoengañarnos?
Por supuesto. De hecho, en muchos casos, es incluso lo deseable. Pero requiere intención y honestidad. Viajar puede ser terapéutico si se vive como una experiencia consciente, no como un parche emocional o como una huida del malestar. “Nuestro yo de vacaciones no es ni puede ser nuestro yo permanente, porque nuestro día es mucho más complejo y lleno de variables. Es duro asumir que el cambio verdadero lleva más trabajo”, concluye Gómez-Durán, para quien poner las expectativas de sanación en un viaje no es más que una simplificación y un intento de controlar algo que está descontrolado.


Otra opción que podemos valorar es no interrumpir la terapia durante el verano. Muchas terapeutas ofrecen sesiones online o más espaciadas para adaptarse a las vacaciones de unas y otras. Es decir, puede que no se mantenga la sesión semanal, pero sí un hilo de conexión emocional a través de encuentros más espaciados.